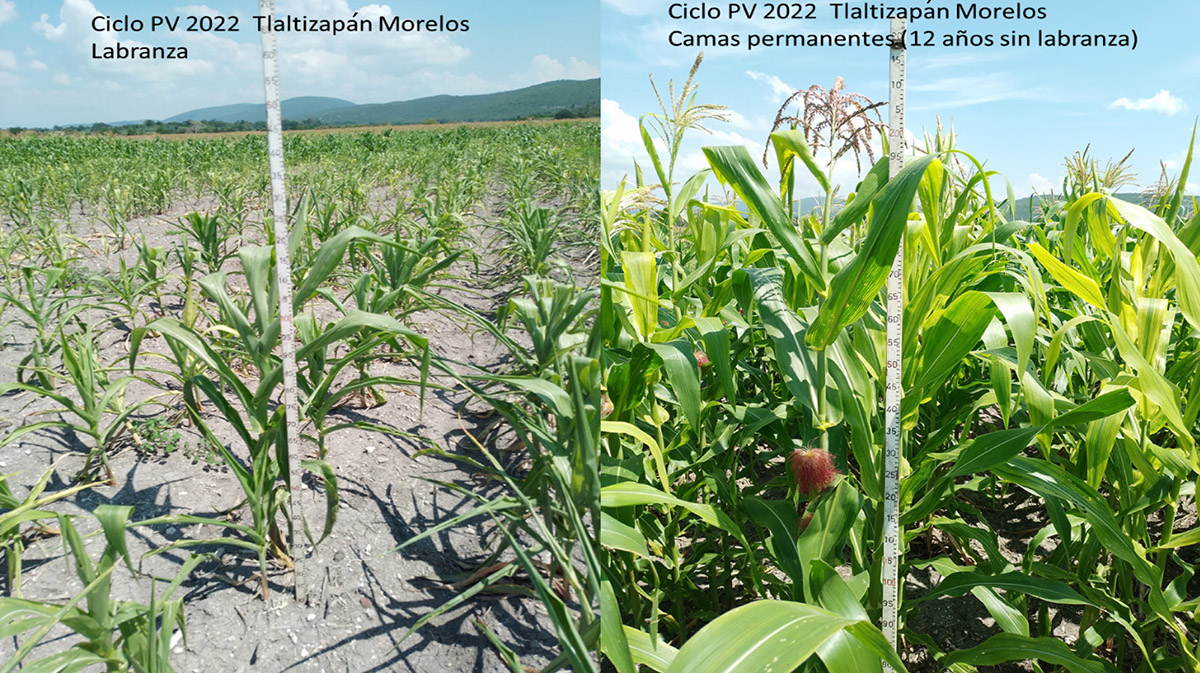Sinaloa, uno de los principales graneros de México, enfrenta una severa crisis hídrica que amenaza la seguridad alimentaria y la economía regional. En el ciclo agrícola 2024-2025, la escasez de lluvias y el bajo nivel de las presas han impactado la producción de maíz, cultivo clave para el estado. Las principales presas registran niveles críticos, con la presa Luis Donaldo Colosio operando al 15.7 % de su capacidad, lo que refleja una tendencia alarmante.
Desde 2023, más de la mitad del estado sufre sequía, con el 22 % de su territorio en condiciones excepcionales. Esta situación ha reducido las áreas sembradas, y ha dejado fuera hasta 150 000 hectáreas este ciclo agrícola. Solo se planean sembrar 49 000 hectáreas de maíz, muy por debajo de las 290 000 del ciclo anterior. La falta de agua ha encarecido los costos de producción y ha disminuido la rentabilidad, lo que ha agravado la situación de los agricultores.
En medio de esta crisis, el CIMMYT, a través de su Hub Pacífico Norte, ha impulsado soluciones innovadoras como la cobertura de rastrojo. Carolina Cortez Pérez, coordinadora técnica en Sinaloa, destaca que esta práctica ha resultado crucial en años secos: “El dejar el rastrojo en el suelo permite conservar humedad después de las lluvias, lo que facilita el inicio de ciclos agrícolas en temporal y reduce la cantidad de agua necesaria para el primer riego de asiento en cultivos de otoño-invierno. Por ejemplo, la lámina de riego puede reducirse de 280-320 mm a 200-260 mm, ahorrando agua y tiempo”.
Cortez también señala que el uso del rastrojo ayuda a disminuir el estrés hídrico en los cultivos, extendiendo en hasta cinco días la resistencia entre riegos. “Esto es clave cuando la programación de riegos se vuelve lenta en temporada alta, dando a los agricultores un margen para manejar mejor la sequía”, añade.
Además del uso de rastrojo, el CIMMYT promueve diversas prácticas agrícolas sostenibles que buscan optimizar el uso del agua y mejorar la productividad en condiciones de sequía. Entre estas destacan la agricultura de conservación, que permite reducir costos de producción y mejorar los rendimientos gracias al uso eficiente de los recursos. También se fomenta el empleo de coberturas vivas, las cuales mantienen raíces activas durante los periodos de descanso, ayudando a captar agua y fijar nitrógeno en el suelo.
Otra estrategia clave es la rotación de cultivos, que incorpora especies con menor demanda hídrica y un potencial mercado viable, ofreciendo mayor flexibilidad a los agricultores. Asimismo, el uso de técnicas como el riego alterno y las tiradas cortas optimiza la aplicación del agua, reduciendo el estrés hídrico de los cultivos y maximizando su producción. Finalmente, se enfatiza la necesidad de contar con infraestructura adecuada, como pipas de riego y la nivelación del suelo, para mejorar la eficiencia en el manejo del agua.
Cortez expresa que es indispensable avanzar en políticas públicas que fortalezcan la resiliencia agrícola. “Es fundamental implementar equipos de medición de riego para evitar desperdicios y garantizar que el agua llegue a donde se necesita. También es crucial entubar canales de riego para prevenir infiltraciones y evaporación, especialmente en el trayecto desde las presas hasta los campos más alejados. Por último, hace falta más inversión en experimentación y tecnologías que indiquen el momento óptimo para el riego en cada cultivo”, enfatiza.
La crisis hídrica en Sinaloa subraya la necesidad de integrar innovación tecnológica, prácticas agrícolas sostenibles y políticas públicas efectivas. Las palabras de Carolina Cortez reflejan la importancia de estas acciones conjuntas: “Solo mediante un manejo eficiente del agua y el uso de tecnologías adecuadas podemos afrontar los retos actuales y construir un futuro más resiliente para los agricultores sinaloenses”.