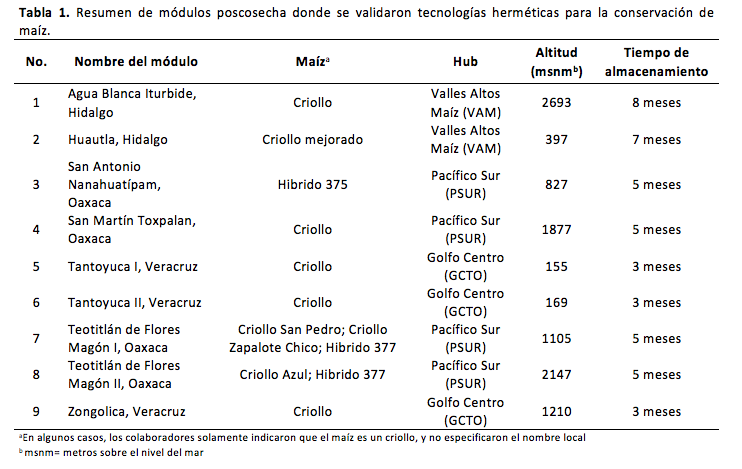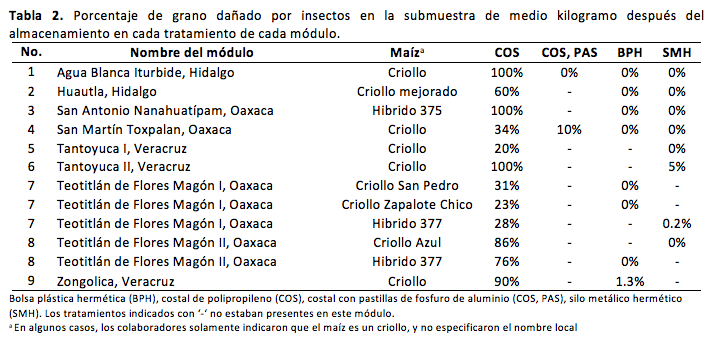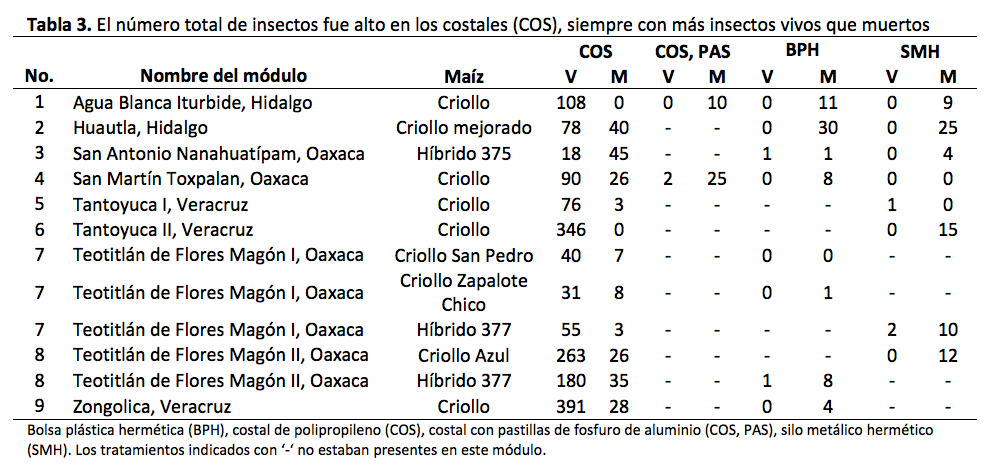Por: Nadia Waleska Rivera. Fotografías de: Cristian Reyna.
6 de diciembre de 2017.
Huehuetenango, Guatemala.- Desde el Proyecto Buena Milpa, en coordinación con universidades nacionales y extranjeras, se han establecido acciones puntuales para realizar estudios y proyectos de investigación que den soluciones a problemas que se encuentran en el campo agrícola de los municipios donde éste tiene intervención, siendo Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, uno de los municipios priorizados en este proceso. En esta ocasión, un grupo de reconocidos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Universidad de Wageningen, han realizado un estudio minucioso con agricultores de la comunidad de Todos Santos.
Cristian Reyna, candidato a doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, nos comentó que la investigación inició con base en un proyecto que se planteó en la universidad para generar nuevas alternativas y metodologías para que los estudiantes en Agronomía o Ciencias Aplicadas a la Agricultura buscaran opciones para generar desarrollo dentro de las comunidades. Es un grupo de trabajo formado con gente de las universidades de México (UAM Xochimilco) y Holanda (Universidad de Wageningen). Esta propuesta se planteó hace tres años como parte de una estrategia; se buscaron zonas donde se podría aplicar la metodología con pequeños agricultores que pudieran buscar alternativas de manejo —como hacer intervenciones que tuvieran impacto en las comunidades— y adoptar ciertas tecnologías que se implementan en las universidades o algunas que ellos mismos generaran, y que después pudieran compartirlas. Todos Santos fue el municipio elegido para realizar esta investigación; en el siguiente resumen se encuentran sus resultados más relevantes.
En la actualidad, el desarrollo de las unidades de producción familiar (UPF) implica tener herramientas que nos permitan entender la problemática en diferentes escalas y que respondan a diversos aspectos socioeconómicos y ambientales, esto con el fin de que las propuestas de rediseño, tecnológicas o políticas, sean acordes a las problemáticas identificadas dentro de su contexto.
Este estudio se llevó acabo en un municipio en la región del altiplano de Guatemala y constó de diferentes momentos: 1) caracterización mediante talleres, encuestas, métodos multivariados y construcción de tipología de las UPF; 2) diagnóstico mediante la evaluación de cada tipo de UPF con base en el modelo Farm Design; y 3) elaboración de propuestas o estrategias a experimentar con el fin de rediseñar las UPF.
Los resultados obtenidos nos permitieron entender la diversidad de las UPF; en la zona de estudio se clasificaron las unidades en cinco tipos:
• Tipo 1. Unidades de producción tradicionales (UPT).
• Tipo 2. Unidades de producción con cultivos para el mercado (UPCM).
• Tipo 3. Unidades de producción con cultivos para el mercado, con baja superficie y trabajo fuera de la unidad (UPCMBSTF).
• Tipo 4. Unidades de producción con actividad agrícola y pecuaria (UPAAP).
• Tipo 5. Unidades de producción con ingreso principalmente fuera de la unidad (UPIPFU).
 En estos tipos se encontraron problemáticas similares, como baja capacidad de ahorro, por debajo de los Q 6,500.00; desbalance en el uso de fertilizantes, por ejemplo los nitrogenados, donde se observaron pérdidas de 41 a 169 kg/ha, dependiendo del tipo de UPF; exceso de pesticidas con aplicaciones de 11 a 25 kg/ha; baja capacidad de producir kcal y vitaminas, en donde sólo se cubre hasta 55% de las necesidades calóricas, y como la vitamina A, de la que sólo se cubre 50% de los requerimientos; y baja capacidad para satisfacer las necesidades proteicas de los animales, pues lo máximo que se cubre es 70%.
En estos tipos se encontraron problemáticas similares, como baja capacidad de ahorro, por debajo de los Q 6,500.00; desbalance en el uso de fertilizantes, por ejemplo los nitrogenados, donde se observaron pérdidas de 41 a 169 kg/ha, dependiendo del tipo de UPF; exceso de pesticidas con aplicaciones de 11 a 25 kg/ha; baja capacidad de producir kcal y vitaminas, en donde sólo se cubre hasta 55% de las necesidades calóricas, y como la vitamina A, de la que sólo se cubre 50% de los requerimientos; y baja capacidad para satisfacer las necesidades proteicas de los animales, pues lo máximo que se cubre es 70%.
Las propuestas para resolver estas problemáticas son mejorar los ingresos mediante cultivos para la comercialización que también sean de autoconsumo, como la papa; mejorar la utilización de N con el uso racional en cultivos como el maíz y la papa; establecer sistemas agroforestales con diversidad de frutales; y producir cultivos con alto valor proteico para el consumo de animales. Sin embargo, las estrategias de experimentación necesitan ser construidas, discutidas y evaluadas de la mano de las comunidades y otros actores sociales que puedan contribuir a mejorarlas, evaluarlas y practicarlas.