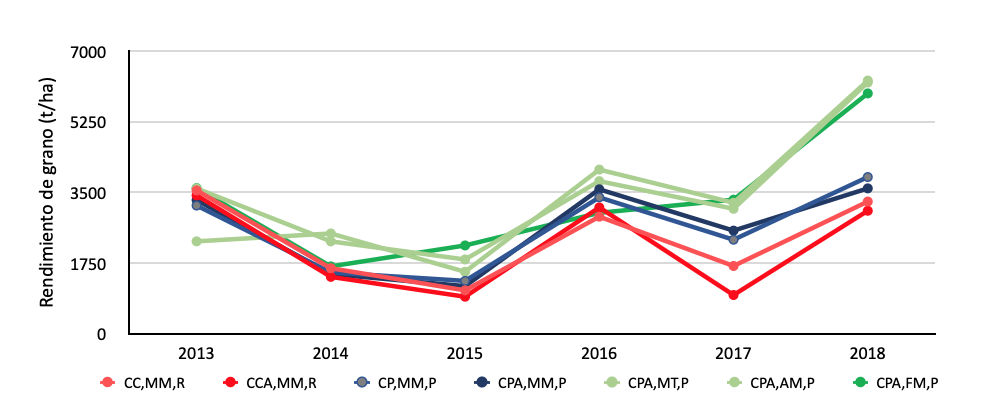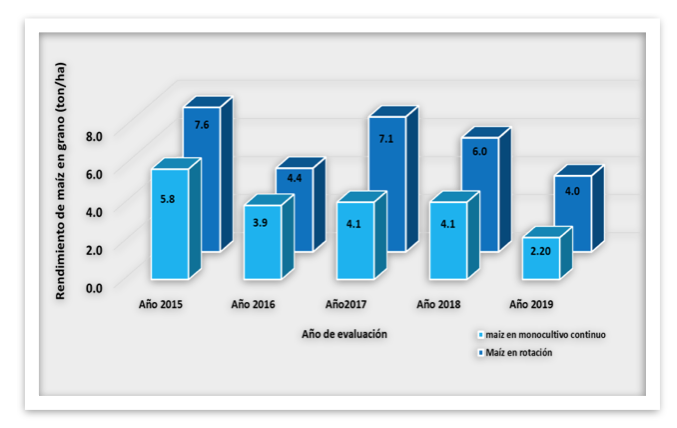Pénjamo, Gto.- “Me dedico a la agricultura desde 1986. Iniciamos produciendo brócoli, trigo, cebada y luego nos inclinamos por el sorgo y el maíz. En estos últimos 10 años le hemos dado preferencia al cultivo del maíz y en los noventa iniciamos con el sistema de cero labranza. Es un gran reto tener una semilla y hacerla crecer hasta que llegue al término de cosecha. Este es el sustento de nuestra familia y por eso para nosotros es muy importante que haya empresas interesadas en lo que estamos haciendo”, comenta el productor Fernando Reyes Magdaleno —de Pénjamo, Guanajuato— sobre el proyecto Plan Maíz.
Plan Maíz es una iniciativa de Nestlé y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El proyecto promueve prácticas agrícolas sustentables como la mínima labranza y la cobertura del suelo con rastrojos. Las ventajas de estas prácticas “son ahorro de combustible, rapidez de siembra y yo he notado que, en comparación con otros terrenos donde no se ejecuta esta labranza, la temperatura en el suelo es más baja, por lo que hay menos pérdida de humedad y esto gracias al simple hecho de tener el rastrojo expuesto en la superficie del terreno”, menciona el productor.
Fernando Reyes es entusiasta y siempre está buscando nuevos aprendizajes: “con base a estudios también hemos logrado conocer que el residuo vegetal tiene la capacidad de retener el agua hasta 20 veces su peso. Entonces cuando los temporales se retrasan, el simple hecho de tener ese acolchado de rastrojo sobre la superficie permite que no se tenga que hacer un riego tan frecuente. En comparación con personas que no hacen este tipo de labranza yo he visto una diferencia de hasta 15 días de que yo no riego cuando ellos ya tienen que estar regando”, comenta.
“Es muy importante que antes de regalar el residuo vegetal a las empacadoras los productores se pongan a hacer un análisis de qué es lo que están regalando, porque el rastrojo le sirve a su tierra como fertilizante, como una alcancía que en dos o tres años va a generar más vida dentro del suelo, nos va a generar un sistema con mayor materia orgánica. Entonces sí invito a todos los productores a cambiar a cero labranza. Van a ahorrar agua, van a enriquecer sus suelos con materia orgánica y las plantas se desarrollan mejor”.
Tanto la mínima labranza como la cobertura del suelo con rastrojos son componentes básicos de la Agricultura de Conservación, un sistema que ofrece amplias ventajas con respecto a la labranza convencional: “En la forma convencional teníamos que barbechar, rastrar, nivelar y luego sembrar. Con cero labranza desmenuzamos el residuo vegetal, “alegramos las rayas” —formar surcos— y sembramos, ya no tenemos que barbechar, rastrar ni nivelar. Eso reduce los gastos, tenemos un ahorro de un 25 a un 30%, sobre todo en diésel, no se diga el tiempo que vamos a ahorrarnos al eliminar todos esos pasos que mencioné”, comenta Fernando.
Con respecto a la comercialización, Fernando comenta que “nos da gusto saber que los materiales que sembramos de forma sustentable, tanto maíces blancos como amarillos, pueden cumplir con los requisitos de calidad y contenido nutricional, libres de aflatoxinas. A mí me da gusto saber que Nestlé está interesada en comprar nuestra cosecha. Nosotros debemos cumplir requisitos de humedad y estado físico del grano. Por eso es importante que haya una infraestructura adecuada para que nos puedan recibir nuestra producción”.
Sobre la integración de actores clave en la cadena de valor, el productor comenta que es notable la participación de organizaciones como la financiera Sakxim “que está muy presente aquí y son los que nos han acercado con el grupo Nestlé: han llevado muestras de algunos maíces que aquí he tenido para hacerles análisis bromatológicos y ver si tienen o no residuos de insecticidas. Es bueno que la cadena de valor esté dada de esta manera”.
Finalmente, convencido de que la ciencia y las prácticas agrícolas sustentables e innovadoras hacen más rentable el campo, el productor Fernando Reyes les dice a los jóvenes que vuelvan sus ojos al campo y que “contemplen las nuevas tecnologías, como el uso de drones, la siembra satelital, nosotros de hecho ya hemos hecho algunos avances con el CIMMYT con el trigo. Estas tecnologías posiblemente se vean inviables ahora, pero en el futuro serán como los celulares. No dejemos solo al campo, no se rindan fácilmente porque el campo siempre tiene una puerta abierta y es la base de la sociedad”.