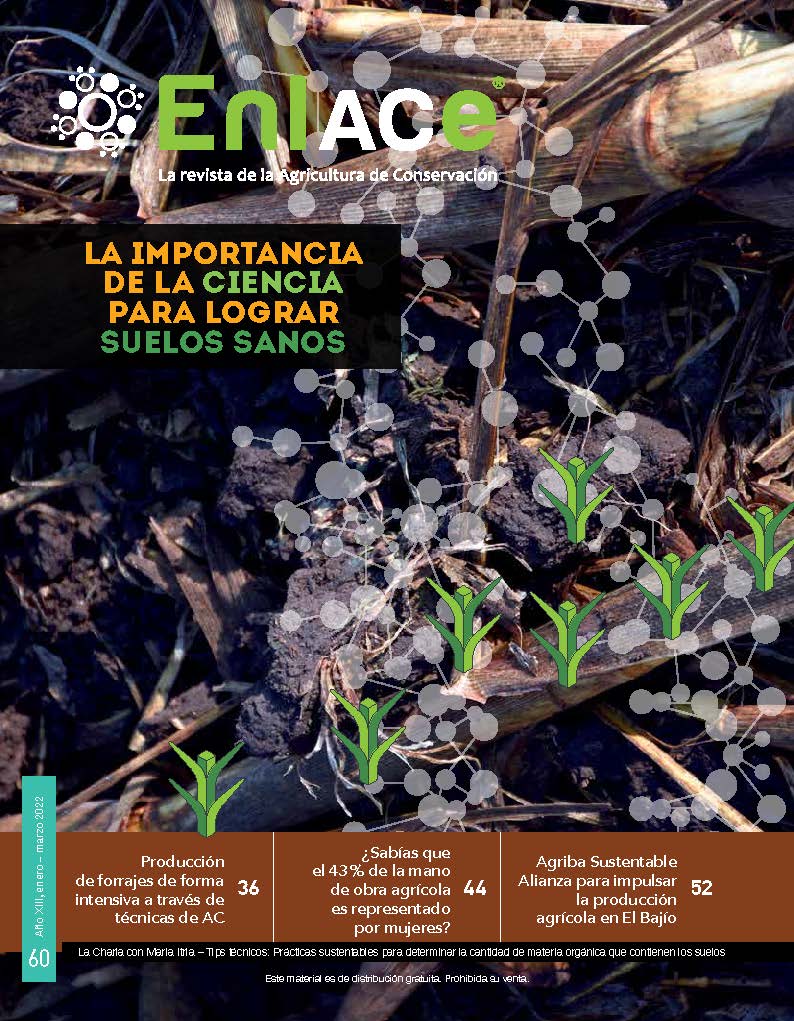A Mario Guzmán Manuel le llevó tiempo entender que, a mayor movimiento de la tierra en su parcela, la fertilidad y la humedad se pierden. No obstante, una vez que conoció la agricultura de conservación él mismo se niega a realizar prácticas que implican un movimiento excesivo del terreno y, en consecuencia, una pérdida de la estructura del suelo, como el barbecho con tractor.
A Mario Guzmán Manuel le llevó tiempo entender que, a mayor movimiento de la tierra en su parcela, la fertilidad y la humedad se pierden. No obstante, una vez que conoció la agricultura de conservación él mismo se niega a realizar prácticas que implican un movimiento excesivo del terreno y, en consecuencia, una pérdida de la estructura del suelo, como el barbecho con tractor.
De sus 50 años, Mario casi ha pasado todos en el campo en San Francisco Chindúa, en la Mixteca oaxaqueña. A principios de junio, con las lluvias que trajo el huracán Agatha a la Mixteca, él se animó a sembrar casi una hectárea con maíz de temporal.
“Anteriormente la milpa, a esas fechas, ya estaba para encajonar porque empezaba a llover desde mayo o a mediados de abril, pero si no fuera por Agatha que nos benefició con tres días de lluvia, todo estaría seco”, analiza.
Los efectos del cambio climático son diferentes para las distintas regiones, pero los agricultores de todo el mundo, como Mario, están sujetos cada vez a una mayor incertidumbre. Mario, por ejemplo, desde hace siete años ha visto que el temporal en su comunidad “se ha retrasado, porque llueve muy poco”.
Estos cambios radicales de clima en todo el mundo, sin embargo, son propiciados por las acciones humanas, incluyendo las agrícolas porque prevalece la siembra de manera convencional, en la que los suelos se dejan sin cobertura, favoreciendo su erosión.
“Antes hacía hasta dos rastras para que quedara molida la tierra, pero dejando el rastrojo de la cosecha anterior se mantiene más la humedad. La gente se aferra a esas prácticas, siguen prefiriendo echar lumbre, pero debemos comprender que esa práctica solo le quita al suelo su capacidad para producir”, comenta Mario.
Poco a poco, con la asesoría técnica de colaboradores del Hub Pacífico Sur del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que en esa región implementa el proyecto CLCA, productores como Mario dejan de barbechar y tratan de mantener un poco de rastrojo en su parcela.
CLCA es un proyecto impulsado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) e implementado por el CIMMYT y diversos colaboradores con el objetivo de impulsar el uso de la agricultura de conservación en sistemas agropecuarios en zonas áridas para mejorar la eficiencia en el uso de agua, la fertilidad del suelo y la productividad.
Ángel Rodríguez Santiago, colaborador del Hub Pacífico Sur del CIMMYT, comenta que, en el marco del proyecto se están empleando “diferentes tecnologías que nos permiten aumentar la fertilidad del suelo, conservar el suelo y así mismo la productividad de cada unidad de producción pecuaria y de cada familia. Estamos produciendo forraje y grano en la misma superficie, con la misma cantidad de agua y en el mismo ciclo agrícola”.
Combinar diferentes tipos de cultivos, dejar el rastrojo sobre la parcela y sustituir el uso de fertilizantes sintéticos por los abonos orgánicos que ellos mismos elaboran, es parte de las actividades que Alfredo Rodríguez Girón, productor de San Francisco Chindúa, también ha aprendido para optimizar su cosecha y tener alimento suficiente para su ganado.
“Hacemos nuestros propios abonos orgánicos, nuestras compostas que sirven para nutrir la raíz; también elaboramos algunos productos que se aplican directo a la hoja para aplicar nutrientes específicos que le falten a la planta”, expresa satisfecho de producir desde la conciencia ambiental que recién ha adquirido.