Texcoco, Edo. Méx.- La crisis mundial por la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios y la necesidad de renovarlos a través de la ciencia a fin de que la sociedad disponga siempre de dietas asequibles, suficientes y saludables producidas de forma sustentable, señala el Reporte Anual 2020 del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) publicado recientemente.
El informe reúne los avances de la comunidad del CIMMYT durante 2020: desde la consolidación de MasAgro-Cultivos para México hasta el lanzamiento histórico de cultivos biofortificados en Nepal, el reporte brinda datos y testimonios de cómo la investigación colaborativa del CIMMYT impactó a nivel global en un año tan crítico y decisivo año en que la resiliencia, la renovación y la transformación han sido fundamentales.
A nivel global, y solo como ejemplo de los esfuerzos realizados, durante 2020 se lanzaron 63 variedades únicas de trigo y 48 de maíz —derivadas de la colaboración entre diversos centros de investigación del CGIAR, del cual forma parte el CIMMYT—en África, Asia y América Latina; se publicaron 405 artículos científicos; se hicieron más de 1,500 envíos de semillas de maíz y trigo para investigación a más de 100 países; se caracterizaron genéticamente 79,191 muestras de trigo; y un equipo internacional —dirigido por la Universidad de Saskatchewan y científicos del CIMMYT— secuenció los genomas de 15 variedades de trigo que abren la posibilidad de generar nuevos programas de mejoramiento en todo el mundo.
En el campo específico del mejoramiento del maíz, destaca que durante 2020 se lanzó una nueva categoría de líneas de maíz —llamadas Líneas de recursos genéticos de maíz del CIMMYT (CMGRL)—, algunas con tolerancia a la sequía durante la floración y el llenado de granos (cinco líneas adaptadas subtropicales) y otras resistentes al complejo de la mancha de asfalto (cuatro líneas adaptadas tropicales).
En Etiopía, Kenia, Zimbabue, China, India, Nepal, México y otras latitudes, la comunidad del CIMMYT y sus colaboradores han trabajado intensamente durante 2020, particularmente para desarrollar medidas de prevención y contención de las amenazas de enfermedades que enfrentan los sistemas agroalimentarios globales.
En el camino hacia estos objetivos, las herramientas informáticas y de análisis de datos han sido fundamentales y por eso destaca también el Premio a las Aplicaciones Innovadoras en Analítica 2020 (IAAA), otorgado al CIMMYT, la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), que describe el sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje de MasAgro-Maíz para México.
Los invitamos a leer el informe que está disponible en: https://annualreport2020.cimmyt.org.

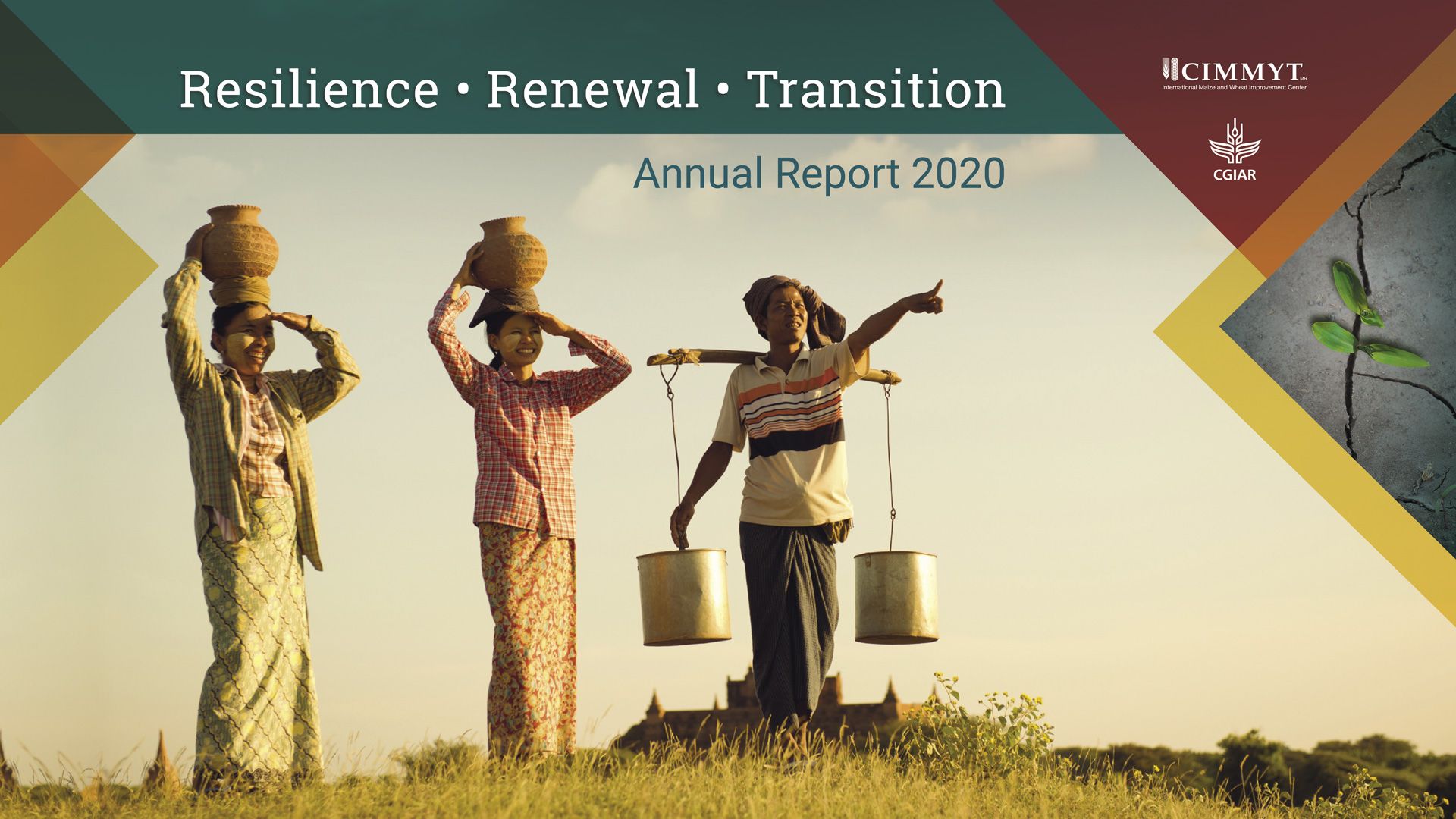






 Finalmente, es sumamente importante que al momento de comprar se revise que el sello del empaque no esté alterado o dañado y que la etiqueta tenga las características básicas que indican su autenticidad, tales como el escudo nacional, la marca de agua, la marca registrada del SNICS, la leyenda que indica categoría del producto y la que señala la garantía, los símbolos y palabras de advertencia, el año de emisión (serie) y número de folio, entre otras.
Finalmente, es sumamente importante que al momento de comprar se revise que el sello del empaque no esté alterado o dañado y que la etiqueta tenga las características básicas que indican su autenticidad, tales como el escudo nacional, la marca de agua, la marca registrada del SNICS, la leyenda que indica categoría del producto y la que señala la garantía, los símbolos y palabras de advertencia, el año de emisión (serie) y número de folio, entre otras.


