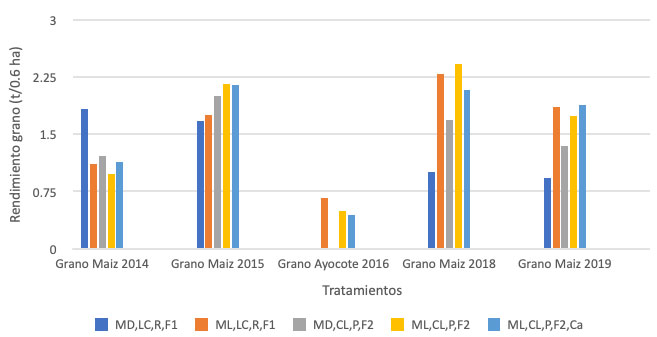Sinaloa.- Además de la pandemia por COVID-19, durante este año la agricultura nacional ha tenido que hacer frente a fenómenos como el cambio climático, que en algunos estados se ha manifestado con sequías más severas y prolongadas, como en Sinaloa, una de las entidades más importantes en producción agrícola.
Una de las consecuencias de que las sequías sean más severas es que se incrementa el riesgo de incendios, particularmente en las zonas agrícolas y periurbanas donde las quemas siguen siendo una práctica común. Durante la primera mitad del año, por ejemplo, los incendios afectaron más de 10 mil 834 hectáreas en esta entidad.
Además del impacto ambiental de las quemas agrícolas, está el impacto en la productividad del campo, pues los suelos afectados por las quemas sistemáticas pierden importantes funciones, hecho que afecta su fertilidad y su capacidad de infiltración de agua, aspecto relevante en un contexto de cambio climático.
La región del Évora es una de las principales dedicadas a la agricultura en Sinaloa. Para que los productores de los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, que se encuentran en esa región, tengan opciones para que eviten las quemas agrícolas y aprovechen el rastrojo para mejorar las propiedades del suelo, se ha puesto en marcha la campaña En el Évora no se quema, #EnSinaloaElRastrojoVale, con la que se busca impactar positivamente en más 97 mil hectáreas de riego y entre siete y ocho mil productores en el Valle del Évora.
La campaña es impulsada por la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en colaboración con el Club de Agricultores de Conservación del Valle del Évora, diversos Módulos de Riego (74-1, 74-2, V-1, V-2), pequeños propietarios de Angostura y la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM).
Además de dar a conocer alternativas y recomendaciones sobre el cuidado del rastrojo para la conservación de suelo y el uso eficiente del agua, la campaña —que se enmarca en el programa MasAgro-Cultivos para México, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el CIMMYT— busca contribuir a mejorar la calidad medioambiental y a impulsar una agricultura regional de alta productividad con sustentabilidad.