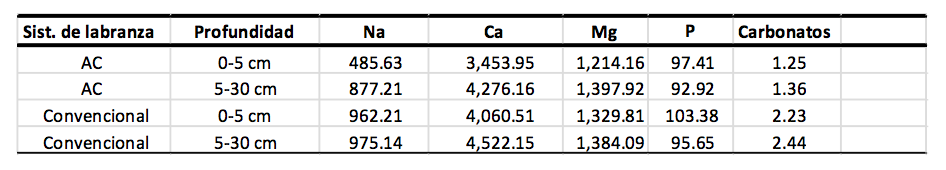Irapuato, Gto.- La plataforma de investigación Irapuato I, en Guanajuato, se estableció en el año 2011 en las instalaciones del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma”. Allí colaboran investigadores del despacho Consultores y Asesores para la Sustentabilidad Agrícola (CyASA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para evaluar la sustentabilidad del sistema de producción de maíz y trigo de riego bajo diferentes prácticas de labranza y manejo de rastrojos.
Al analizar los datos de 2011 a 2018 se encontró un hecho contundente: el uso de camas permanentes permite mantener o aumentar el rendimiento de los cultivos (se evaluaron tres tipos de labranza: convencional, que consiste en preparar el suelo cada ciclo; híbrido, que consiste en preparar el suelo en otoño-invierno y hacer siembra directa en primavera-verano; y camas permanentes, donde solo se hace la reformación de camas al iniciar el ciclo).
Los beneficios de las camas permanentes también se reflejan en la utilidad: al revisar datos de 2014 a 2018, por jemplo, se vio que al mover el suelo se tuvieron pérdidas en cuatro de los cinco años. Tomando en cuenta este y otros análisis, la recomendación para los productores es usar camas permanentes anchas, ya que se mejoran el rendimiento del trigo (0.7 toneladas por hectárea) y del maíz (0.4 toneladas por hectárea), en comparación con mover el suelo.
Además, las camas permanentes ayudan a reducir los costos de producción ($3,255 por hectárea para primavera-verano y $3,485 por hectárea para otoño-invierno), a aumentar la utilidad anual de las parcelas ($22,293 por hectárea en promedio) y a evitar que el cultivo se sometiera a estrés hídrico por exceso de agua en la época de lluvias (esto ocurre en las camas angostas).
El estudio de los registros históricos de esta plataforma de investigación también permite brindar información útil a los productores de la región que constantemente se preguntan: ¿cuánto rastrojo debo dejar en mi parcela? Para responder este cuestionamiento, en esta plataforma se evaluaron tres manejos de rastrojo: en el primero se dejó 100% de rastrojo en ambos ciclos, en el segundo se dejó 100% de rastrojo de otoño-invierno y 50% de primavera-verano, y en el último se dejó 50% de rastrojo en ambos ciclos. Los rendimientos se compararon con los de la labranza convencional donde se incorporó 50% de rastrojo en cada ciclo.
Al promediar los rendimientos de 2011 a 2018 se observó nuevamente que los mejores rendimientos fueron con camas permanentes, de manera que la recomendación para los productores es dejar el 50% de rastrojo en ambos ciclos, preferentemente usando camas anchas; con esto se mantienen los beneficios de la cobertura con rastrojo y pueden usar una parte para alimentar a su ganado o para venderlo. Algunos de los beneficios de la cobertura son la mejora de la calidad del suelo, el tener un mejor aprovechamiento de agua y reducir la incidencia de malezas.
Al ser una de las plataformas con más años de haber implementado la Agricultura de Conservación en el estado de Guanajuato, la plataforma de investigación Irapuato I (ubicada en Carretera Irapuato-Salamanca No. 5690, Predio B, Fracción Ex Hacienda Buena Vista, en Irapuato, Guanajuato) permite brindar información útil y debidamente validada a los productores de la región, quienes pueden visitar la plataforma si desean conocer más detalles sobre las prácticas sustentables que allí se desarrollan y evalúan.