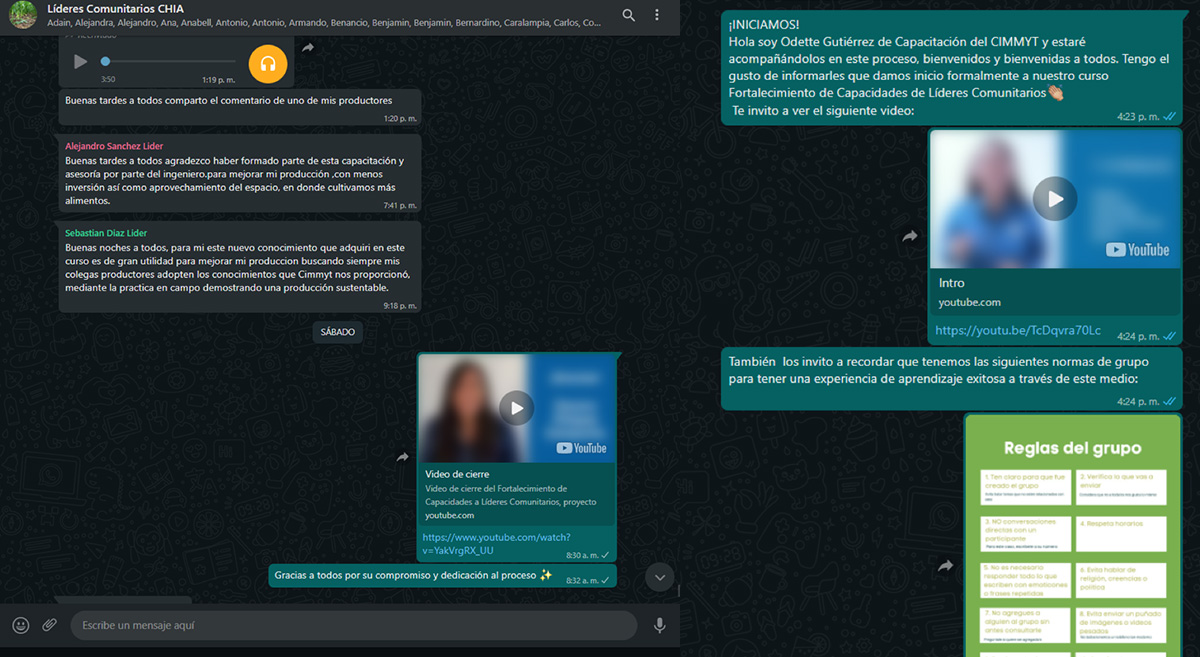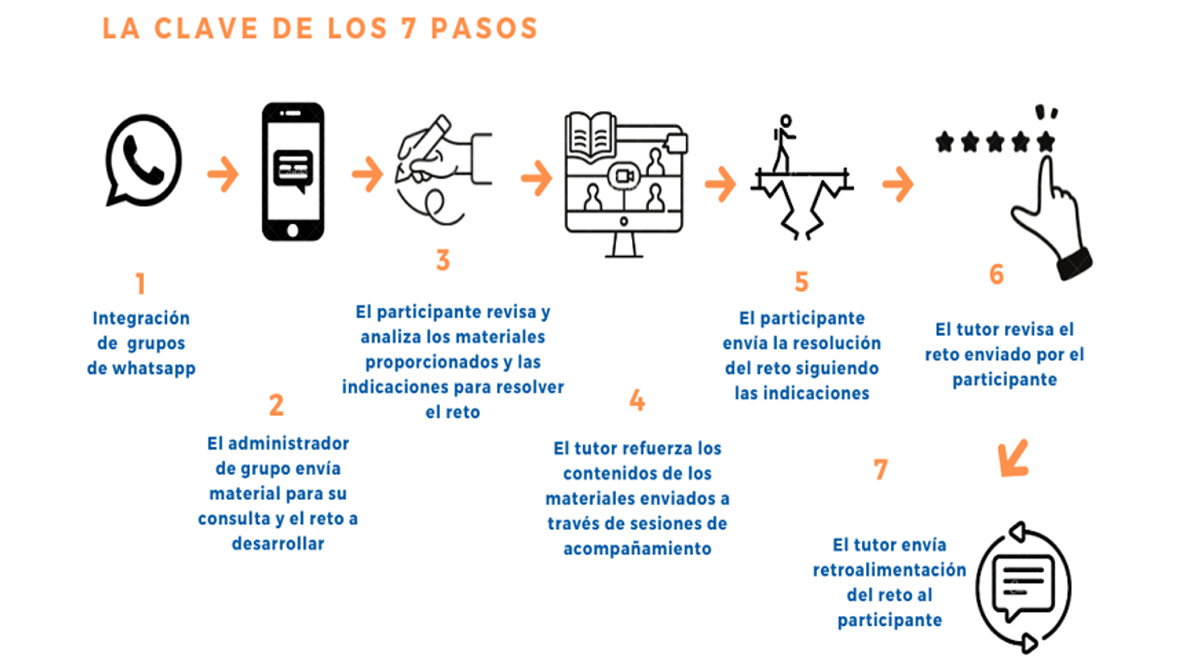El uso de drones —o vehículos aéreos no tripulados (VANT)— está creciendo continuamente en la agricultura, principalmente en países asiáticos como Corea, Japón y China. De acuerdo con un análisis de Goldman Sachs Research, dedicada a la gestión de inversiones, para el periodo de 2016 a 2020 el sector agrícola fue el segundo mayor usuario de drones en el mundo, solo después de la construcción.
El uso de drones —o vehículos aéreos no tripulados (VANT)— está creciendo continuamente en la agricultura, principalmente en países asiáticos como Corea, Japón y China. De acuerdo con un análisis de Goldman Sachs Research, dedicada a la gestión de inversiones, para el periodo de 2016 a 2020 el sector agrícola fue el segundo mayor usuario de drones en el mundo, solo después de la construcción.
Los drones son una tecnología desarrollada para fines militares, pero actualmente sus aplicaciones son muy amplias. En el sector agrícola los drones se usan para mapeo de campos; vigilancia y monitoreo de cultivos, plagas y enfermedades; irrigación más eficiente; y aplicación de productos de una forma más segura —por el menor riesgo de contaminación del usuario— y precisa en áreas de difícil acceso. Además, su uso no implica compactación del suelo.
Si bien los beneficios del uso de drones son amplios, también existen riesgos, como la deriva hacia cultivos no objetivo, cuerpos de agua y transeúntes; contaminación del equipo e interferencia con el control del operador.
Para minimizar estos riesgos y aprovechar todo el potencial de los drones es fundamental entonces que los pilotos de los drones sean capacitados —y de ser posible certificados—, pero no solo en el uso de la tecnología, sino también —preferentemente— en lo referente al conocimiento y uso responsable de los productos químicos.
Para contribuir a este propósito, en la plataforma de investigación San Pedro, ubicada en la localidad de El Retiro, en San Pedro, Coahuila —donde colaboran la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en el marco de la iniciativa MasAgro-Cultivos para México—, se desarrolló el evento demostrativo “Herramientas tecnológicas y su influencia en las prácticas agrícolas sustentables” con la puesta en campo de drones.
Cabe mencionar que el uso de drones brinda la posibilidad de acceder a datos de calidad procesables en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones en el marco de la generación de sistemas agrícolas más sustentables y eficientes.
En suma, los drones representan una alternativa más dentro de la gama de soluciones tecnológicas para una Agricultura Sustentable, por esta razón es importante que cada vez más productores y técnicos conozcan esta tecnología y la consideren para sus propios sistemas de producción.