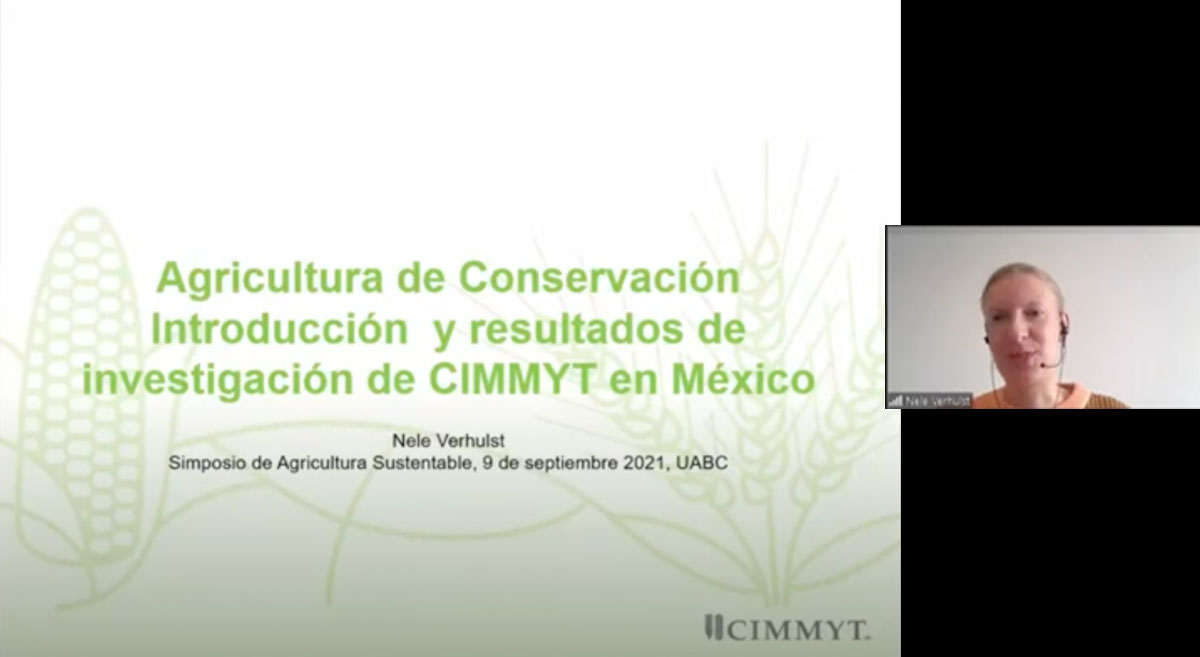El pasado miércoles 25 de agosto se realizó en formato virtual la reunión informativa de Alto Nivel del One CGIAR para América Latina y el Caribe, para presentar el portafolio de iniciativas del CGIAR —consorcio internacional de 15 centros de investigación agrícola del que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es miembro fundador— para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios en la región*. En este encuentro destacó AgriLAC Resiliente como la iniciativa regional integradora que hará investigación a la medida de los retos regionales y escalará los impactos en la región conjuntamente con sus socios.
Para dar contexto a los participantes se abordó en principio el actual proceso de reforma del CGIAR, la alianza mundial en investigación que busca contribuir a la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios y enfrentar los retos globales del siglo XXI como el cambio climático y la seguridad alimentaria.
El CGIAR tendrá una estructura regional para potenciar su efectividad y responder mejor a prioridades, necesidades y demandas que tengan lugar en América Latina y el Caribe; también tomará en cuenta las fortalezas de la región y sus aportes para diseñar mejores respuestas a los retos a los que nos enfrentamos en torno a los sistemas agroalimentarios, comentó Jesús Quintana, Director Gerente para las Américas, de la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), organización que forma parte del CGIAR.
Agregó que América Latina y el Caribe poseen conjuntamente la mayor reserva de suelos cultivables del planeta, el 30% del agua renovable, el 46 % de los bosques tropicales y el 30% de la biodiversidad, lo que supone una enorme contribución al suministro mundial de alimentos y a otros servicios ecosistémicos del planeta.
“Estos aportes, bienes y servicios se encuentran amenazados por el avance del cambio climático, el deterioro del medioambiente y un modelo de agricultura poco competitivo y sostenible, aumentando la vulnerabilidad y la malnutrición de los sectores más desfavorecidos de la región; por tanto, para cumplir con los nuevos objetivos, la estructura renovada del CGIAR está diseñando una nueva hoja de ruta como parte del proceso que se basa en la estrategia investigación-innovación 2030. La nueva estrategia se apoyará en una red de gobiernos comprometidos y representados, en un sector privado dinámico, en una sociedad civil comprometida y capaz, y por supuesto, en nuestros donantes y socios regionales e internacionales que nos llevan apoyando y complementando por muchos años”, señaló Quintana.
En su oportunidad, Martin Kropff, Director Global de Sistemas Agroalimentarios Resilientes del CGIAR, sostuvo que la nueva agenda global del CGIAR se basa en 33 nuevas iniciativas divididas en tres grandes unidades: innovación genética, sistemas agroalimentarios resilientes y transformación sistémica: “Los sistemas resilientes agroalimentarios incluyen todo el trabajo de agricultura, agronomía, producción de cultivos a nivel comercial, pero también ganadería y pesca; son iniciativas globales, estamos buscando nuevo abordaje, ya tenemos ejemplo de ello, uno es MasAgro en México que ya ha estado operando por diez años, y otro en Asia, donde se está trabajando con los tres niveles de innovación a partir de la genética, mejor manejo del cultivo, mejor manejo de la ganadería, mejor manejo de la pesca y por supuesto con gobernanza; como siempre se ha indicado no podemos llegar a ningún lado si no conjuntamos estos tres ejes”.
En este sentido, destacó la importancia de las iniciativas integradas regionales y enumeró las cinco áreas de impacto que serán monitoreadas a nivel global y en la región: nutrición y salud; reducción de la pobreza, medios de vida y generación de empleos; igualdad de género, juventud e inclusión social; adaptación climática y mitigación; y salud del ambiente y biodiversidad.
“Esto no es solamente hablar y soñar, sino un ejemplo de lo que se puede hacer. En México hemos llegado a 500 mil productores que han tenido impacto a mayor escala en los sistemas de maíz y trigo, pero queremos ir más allá, las metodologías ya se desarrollaron, ya existen, las vamos a ir mejorando, muchas se refieren a la diversificación de los sistemas de cultivo pero obviamente hay que ir creciendo poco a poco, hay que aumentar la sostenibilidad en el uso y la producción de los productos básicos sino, no vamos a tener espacio para mayor variedad de cultivos en nuestros suelos” agregó Kropff.
Durante la reunión, la Iniciativa Regional Integradora, AgriLAC Resiliente, se presentó ante actores del sector público, privado, organismos regionales e internacionales, y socios de la red de centros del CGIAR en América Latina y el Caribe. AgriLAC Resiliente abordará los desafíos claves para la región, combinando y escalando esfuerzos con las otras 16 iniciativas del CGIAR presentes en la región; así como con los planes nacionales de los gobiernos y los organismos internacionales.
Bram Govaerts, Director General a.i. del CIMMYT, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer los sistemas de innovación agroalimentarios en las diferentes escalas para incrementar la resiliencia, servicios ecosistémicos y competitividad de los sistemas agroalimentarios de manera que estén mejor equipados para abordar las necesidades más apremiantes de seguridad alimentaria y nutricional, crisis climática y migración.
El también co-líder de AgriLAC Resiliente, agregó que los sistemas de innovación e investigación agropecuario de América Latina y el Caribe son decisivos para desarrollar y desplegar innovaciones sociotécnicas que puedan contribuir a abordar los principales desafíos de la región. En este contexto, mencionó que la iniciativa AgriLAC Resiliente buscará impactar en los siguientes pilares: la sostenibilidad ambiental y preservación de la biodiversidad; desarrollo socioeconómico, los ingresos, el empleo y la mitigación de la pobreza; aumento de los problemas de la salud relacionados con la dieta y exacerbación de los problemas de desigualdad de raíz.
Govaerts enfatizó la importancia de construir sistemas agroalimentarios estables, resilientes y sustentables que contribuyan a erradicar el hambre, conservar el medio ambiente, producir más con menos y reconstruir un tejido social para consolidar una Agricultura Para la Paz.
Por su parte, Deissy Martínez Barón, líder de AgriLAC Resiliente y Directora Regional para América Latina del Programa de Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), comentó que la idea de la iniciativa es que se pueda facilitar la investigación colaborativa, conectar con las diferentes redes de socios y aliados con los que han colaborado desde hace varias décadas en la región y poder hacer que la investigación que se genera en el CGIAR sea realmente usada para generar el impacto deseado y contribuir a los retos globales mencionados como el cambio y variabilidad climática.
Agregó que los cinco componentes de investigación en torno a los sistemas agroalimentarios de AgriLAC Resiliente son: 1) Clima y nutrición que busca utilizar las innovaciones colaborativas para sistemas agroalimentarios resilientes al clima y nutritivos. 2) Agricultura digital a través del uso de herramientas digitales e inclusivas para la creación de conocimiento accionable; 3) Competitividad con bajas emisiones, enfocado en los agroecosistemas, paisajes y cadenas de valor, bajas en emisiones sostenibles; 4) Innovación y escalamiento con la red de Innova-Hubs para innovaciones agroalimentarias y su escalamiento; 5) Ciencia para la toma de decisiones oportunas y establecimiento de políticas, instituciones e inversiones para sistemas agroalimentarios resilientes, competitivos y bajos en emisiones.
Todos estos componentes estarán alimentados de las iniciativas globales presentes en la región. El enfoque de la iniciativa es trabajar en todas las escalas para fortalecer el sistema de innovación agroalimentaria a través de ciencia colaborativa, escalamiento efectivo y un impacto integral.
“Para implementar este enfoque nos vamos a focalizar inicialmente en cuatro países centroamericanos —Honduras, Nicaragua, Guatemala y el Salvador— que son los que tienen mayores retos en términos de variabilidad climática, retos socioecómicos, de desarrollo y con gran potencial para innovar y generar conocimiento. Mientras que México, Colombia y Perú estarán considerados como países escalonadores que tienen un gran potencial en el desarrollo de la innovación y con la capacidad de escalar las innovaciones que se generen en Centroamérica, pero también en sus propios territorios y así generar un impacto” comentó Deissy Martínez-Barón.
Finalmente, señaló las metas planteadas por AgriLAC Resiliente para 2024:
- Que las instituciones de investigación local y nacional estén mejor equipadas con tecnologías diversificadas y herramientas digitales para asesoría agroclimática y opciones para mejorar las dietas.
- Que gremios, ONGs y servicios de extensión brinden la asistencia técnica facilitada por medios digitales para reducir riesgos climáticos, anticipar acciones e intensificar la producción sostenible.
- Que actores de los sistemas agroalimentarios integren estrategias para reducir emisiones, incrementar productividad y monitorear los diferentes compromisos internacionales que tienen los países a nivel global.
- Se espera que los actores de los sistemas de innovación hayan establecido conjuntamente Innova-Hubs para adaptar, adoptar y escalar estrategias productivas resilientes al clima, bajas en emisiones y nutritivas en diversas zonas agroecológicas.
- Contribuir a que los gobiernos nacionales formulen e implementen políticas agroalimentarias transformadoras, sostenibles y resilientes e inclusivas para que a través de la ciencia se pueda informar la redistribución de inversiones con perspectiva de género.
Como parte del proceso de diseño del portafolio de iniciativas de investigación del CGIAR, ahora seguirá una serie de conversatorios de consulta y validación con los actores clave de la región para retroalimentar lo propuesto en AgriLAC Resiliente e identificar diversas formas de unir esfuerzos para potencializar la contribución de esta iniciativa a los grandes retos regionales de la mano de todos los aliados que impulsan la iniciativa.
*Todas las iniciativas se encuentran actualmente en la etapa de desarrollo de la propuesta y se presentarán al próximo Consejo del Sistema para su aprobación.