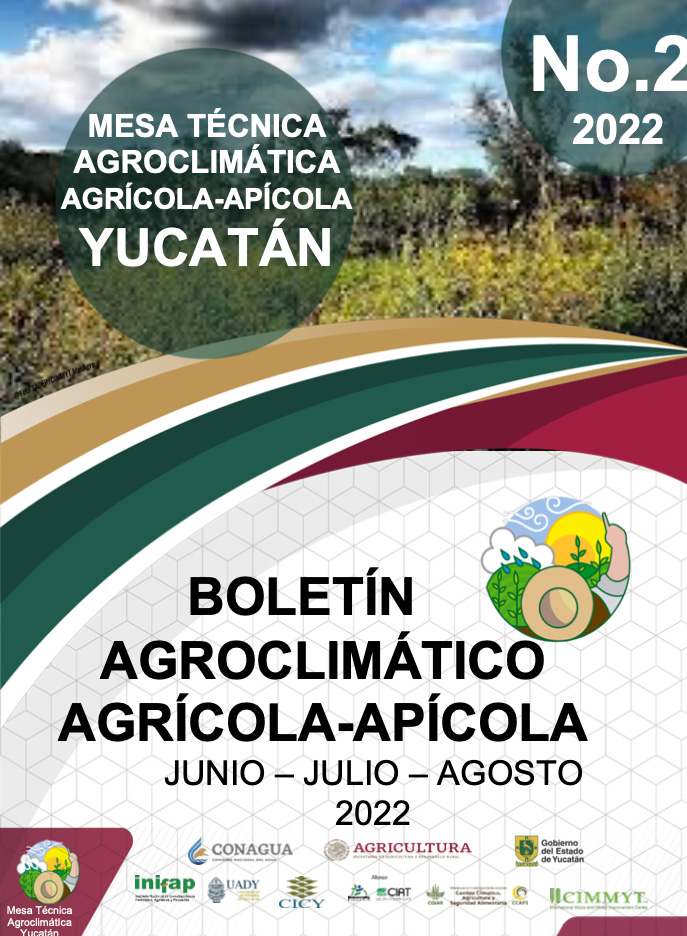El estado de Tamaulipas, en el noreste de México, alberga la selva tropical más al norte del conteniente americano. Este oasis verde, sin embargo, contrasta con el panorama seco característico de más de la mitad de su territorio.
El estado de Tamaulipas, en el noreste de México, alberga la selva tropical más al norte del conteniente americano. Este oasis verde, sin embargo, contrasta con el panorama seco característico de más de la mitad de su territorio.
Tamaulipas es uno de los estados del altiplano mexicano que, junto con el desierto sonorense, conforman una de las más amplias zonas semiáridas del país. Debido a cambios en los patrones climáticos y la sobreexplotación del suelo, esta zona es muy proclive a la desertificación.
Cuando la agricultura intensiva, las prácticas agrícolas inadecuadas, el sobrepastoreo, la deforestación y el manejo forestal inapropiado se mezclan con las variaciones climáticas —principalmente las asociadas a la humedad y la precipitación— se generan las condiciones ideales para la desertificación, proceso de degradación del suelo particular de las zonas secas que reduce la productividad agrícola y la riqueza de los ecosistemas.
En Tamaulipas la agricultura se desarrolla en cerca de la mitad del territorio, particularmente en la zona semiárida. Las prácticas convencionales que prevalecen, sin embargo, implican altos costos de producción, una mala administración de nutrientes y compactación de suelos que, en conjunto, reducen la fertilidad del suelo.
“La desertificación avanza en las zonas áridas del país y el monocultivo, de frijol o maíz, es una de las prácticas que favorece este proceso; la diversificación de cultivos es una alternativa para evitar la degradación del suelo”, señaló Alberto Cabello —gerente del Hub Intermedio del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)— durante un recorrido por una parcela demostrativa donde se estableció girasol, ubicada en el rancho La Caseta, en Camargo, Tamaulipas.
Junto con el mínimo movimiento del suelo y la cobertura con rastrojos, la diversificación de cultivos —a través de rotaciones, asociaciones, relevos, etcétera— es uno de los componentes básicos de la Agricultura de Conservación, un sistema de producción sustentable que, entre otros beneficios, permite mantener una cubierta vegetal que protege la capa fértil del suelo, evitando la pérdida de materia orgánica.
“El girasol es una opción rentable y una buena alternativa para la rotación de cultivos. Juega un papel importante en la zona ya que es un cultivo de ciclo corto, tiene menor requerimiento hídrico que el maíz y el sorgo, su raíz ayuda a descompactar los suelos, tiene efecto regulatorio sobre plagas, malezas y enfermedades y además aumenta la materia orgánica del suelo”, comentó José Alberto Anzaldúa Zúñiga, presidente de Anzú Genética Seeds —organización con la que colabora el CIMMYT para promover el cultivo de girasol—.
Alberto Anzaldúa, además, explicó el manejo agronómico del girasol, mencionando cómo el cultivo contribuye a mejorar las condiciones físicas del suelo, además de ser una excelente opción por los precios de venta alcanzados en la actualidad.
Así, en el marco de la colaboración entre GRUMA y el CIMMYT, más de 30 productores provenientes de Camargo y municipios aledaños, como Díaz Ordaz y Miguel Alemán, observaron de forma directa en la parcela de la familia Bazaldua cómo al cultivar girasoles pueden hacer más rentables sus parcelas y, al mismo tiempo, contribuir a evitar y detener la desertificación en Tamaulipas.