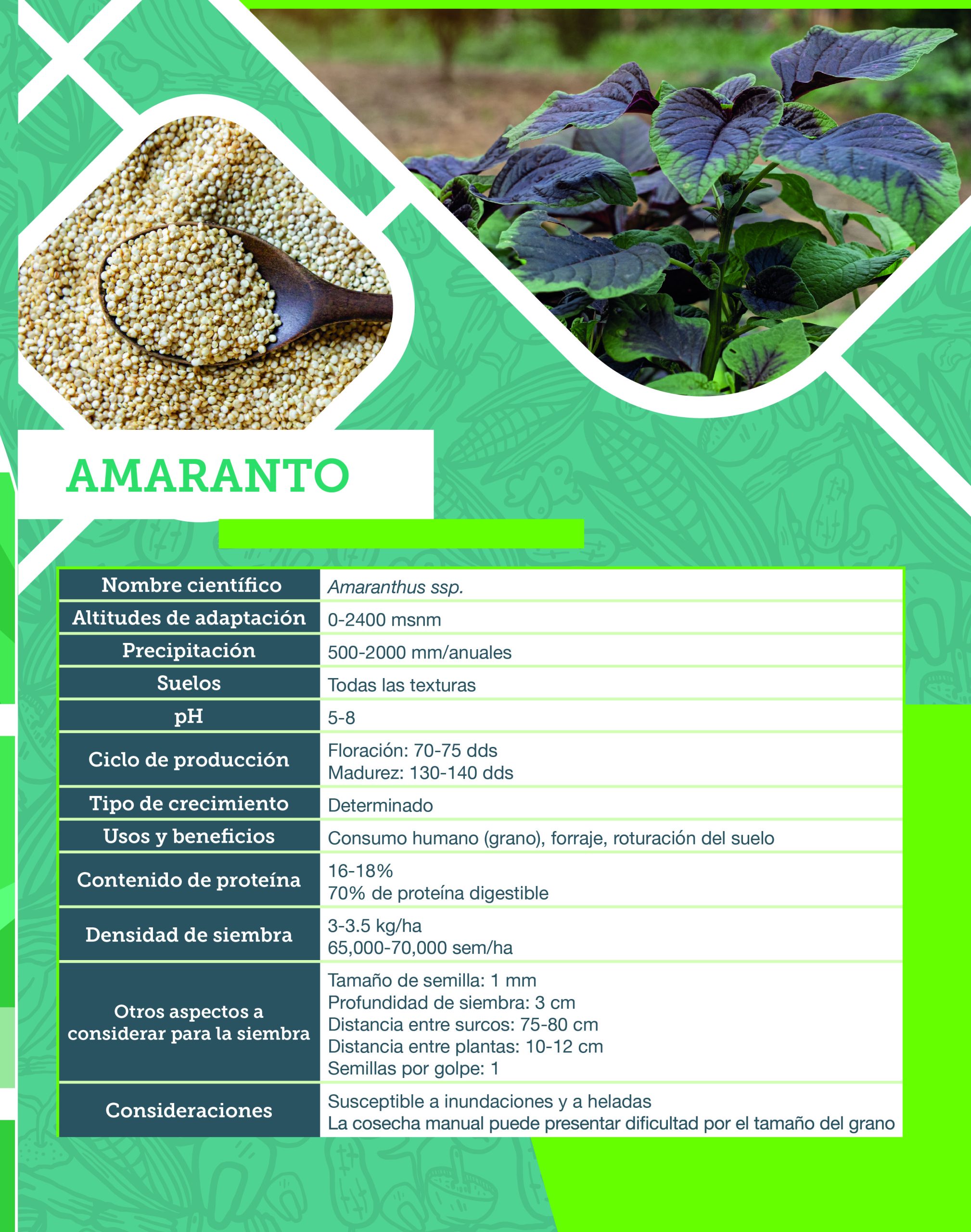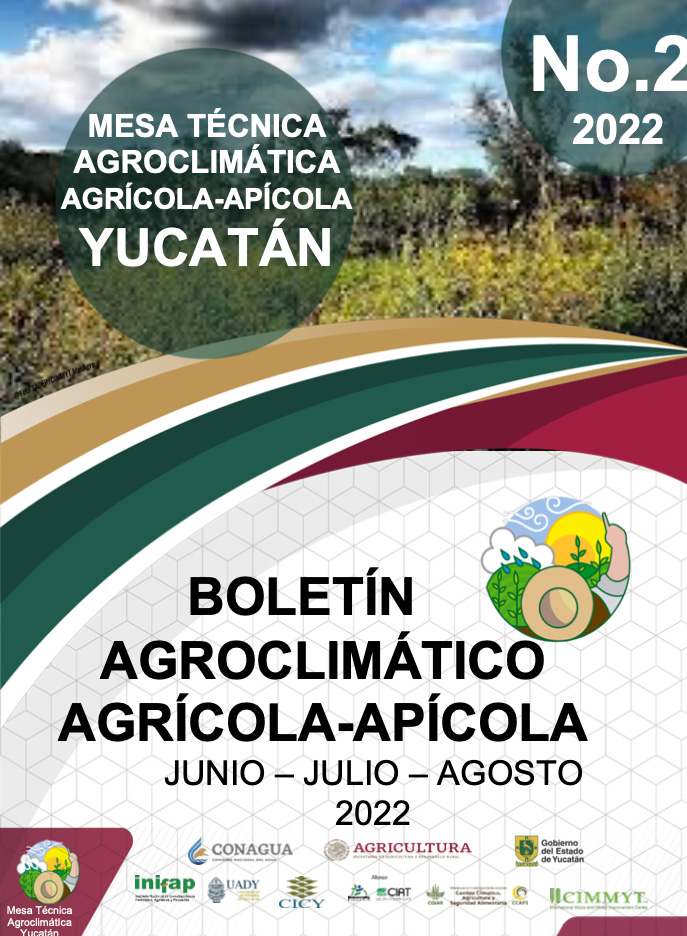En México y otros países de Latinoamérica, el maíz, además de ser un alimento fundamental, forma parte de un entramado cultural rico y diverso. De hecho, el maíz se desarrolló en un sistema agrícola y cultural único en el mundo: la milpa, o más precisamente las milpas, ya que, desde el punto de vista cultural, este sistema de policultivo está encarnado en la cosmovisión propia de cada comunidad, por lo que al sistema de maíz-frijol-calabaza —las llamadas tres hermanas— se le agregan otros cultivos —como chile, maguey, chilacayote, café, etcétera— además de sus respectivas tradiciones, mitos y ritos.
La milpa surgió en Mesoamérica y, por diversos procesos históricos y socioeconómicos, en los países que comprendía esta antigua zona cultural —gran parte de México y hasta Costa Rica— se ha ido perdiendo para dar paso a los monocultivos. Para contrarrestar esta situación, actualmente diversas organizaciones y gobiernos impulsan la revitalización de la milpa porque este sistema es, potencialmente, una de las mejores vías para lograr la seguridad alimentaria y nutricional en la región.
“El sistema milpa es un ejemplo de un sistema eficiente de cultivos múltiples/mixtos que tiende a ser más productivo y eficiente en el uso de luz, nutrientes y agua que los sistemas de monocultivo, dada su dinámica interna de complementariedad, competencia y facilitación”, refiere un estudio desarrollado y publicado por un grupo de investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México.
El estudio refiere que, en condiciones específicas, la milpa de maíz-frijol-calabaza puede ser entre 60 y 90% más productiva que un monocultivo de maíz. Para el caso de análisis del estudio —desarrollado en milpas de Guatemala—, detallan, los sistemas de milpa produjeron significativamente más otros nutrientes esenciales, de manera que las asociaciones maíz-frijol-faba, maíz-papa y maíz-frijol-papa proporcionaron la mayor cantidad de carbohidratos, proteínas, zinc, hierro, calcio, potasio, ácido fólico, tiamina, riboflavina, vitamina B6, niacina y vitamina C.
De acuerdo con los autores del artículo, una hectárea de milpa puede satisfacer las necesidades anuales de carbohidratos de más de 13 adultos y brindar suficiente proteína para casi 10 adultos. Basado en datos de casi mil hogares en 59 localidades de Guatemala, el estudio es el primero en relacionar la diversidad de cultivos de milpa con la capacidad nutricional, utilizando múltiples parcelas y combinaciones de cultivos.
Este estudio de 2021 es producto del trabajo del proyecto BuenaMilpa —que se desarrolló en Guatemala impulsado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el CIMMYT— y es una de las diversas muestras de investigación colaborativa referida en el más reciente reporte anual del CIMMYT, institución de investigación internacional a través de la cual México mantiene una importante colaboración científica con el mundo.
En un contexto mundial donde prevalecen los conflictos, el calentamiento global, la subida de precios, y las desigualdades y tensiones internacionales, el trabajo de instituciones como el CIMMYT y sus colaboradores a través de investigaciones y proyectos conjuntos se vuelve crucial para la seguridad alimentaria. Te invitamos a leer el informe completo aquí.