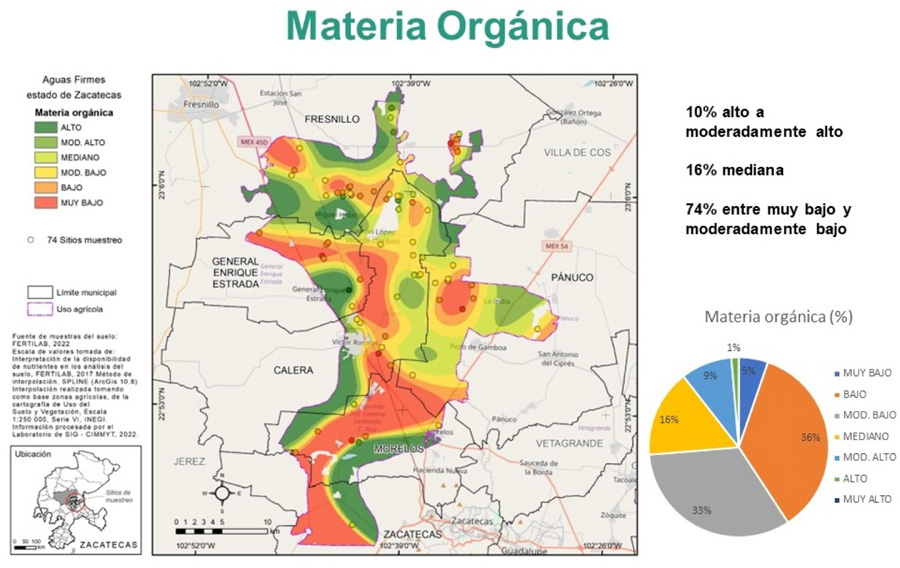Existen productores en el Bajío que aun con un buen manejo agronómico se preguntan por qué no tienen buenos rendimientos. “Es importante recordar que ahora con la distribución de agua de las presas o el sistema de turnos en los pozos, los tiempos de riego cambian cada ciclo agrícola. Incluso comparando entre parcelas cercanas que usan el mismo pozo, la entrega de agua de riego varía”, señala el equipo técnico de Cultivando un México Mejor, en Guanajuato.
Las variaciones en la distribución del agua “limitan el establecimiento del 100% de los cultivos en fechas óptimas y eso contribuye a que el rendimiento sea diverso cada ciclo agrícola”, puntualizan los técnicos del proyecto en mención que es impulsado por HEINEKEN México y CIMMYT, el cual fue diseñado para garantizar la gestión sostenible del agua en el cultivo de cebada.
“Esta circunstancia es inevitable debido a la disponibilidad de agua para el riego de nacencia de los cultivos establecidos en el Bajío. Además, los riegos también varían de acuerdo con su demanda y con las características físicas del suelo en cada parcela, así como con las condiciones de clima presentes cada día durante la etapa de desarrollo y reproducción de la cebada”.
A lo anterior, “se agrega que las horas frío que recibe una cebada emergida en las primeras semanas de diciembre, en promedio, rinden más que las que se establecen en las últimas semanas”, señala el equipo técnico.
“En un cultivo establecido en suelos que pierden rápidamente la humedad disponible para la planta, los riegos deben ser más frecuentes”, mencionan los técnicos, puntualizando que, aunque el escenario es complicado, existen opciones para lograr buenos rendimientos: “una planta que entra en estrés hídrico pierde la posibilidad de rendimiento mientras espera el siguiente riego, pero es aquí donde el uso de los rastrojos como cobertura marca la diferencia en beneficio de los buenos rendimientos”.
En este sentido, “es conveniente que el agricultor considere la evapotranspiración —cuando parte del agua pasa a la atmósfera por evaporación directa del agua del suelo y por transpiración de las plantas— cada día para definir el siguiente riego. De no ser así, también debe buscar alternativas para minimizar el efecto en la planta, tales como el uso de aminoácidos o enmiendas de materia orgánica; sin embargo, dejando la suficiente cantidad de rastrojo como cobertura en el 100% de la superficie cultivable impedirá significativamente la pérdida de agua del suelo”.