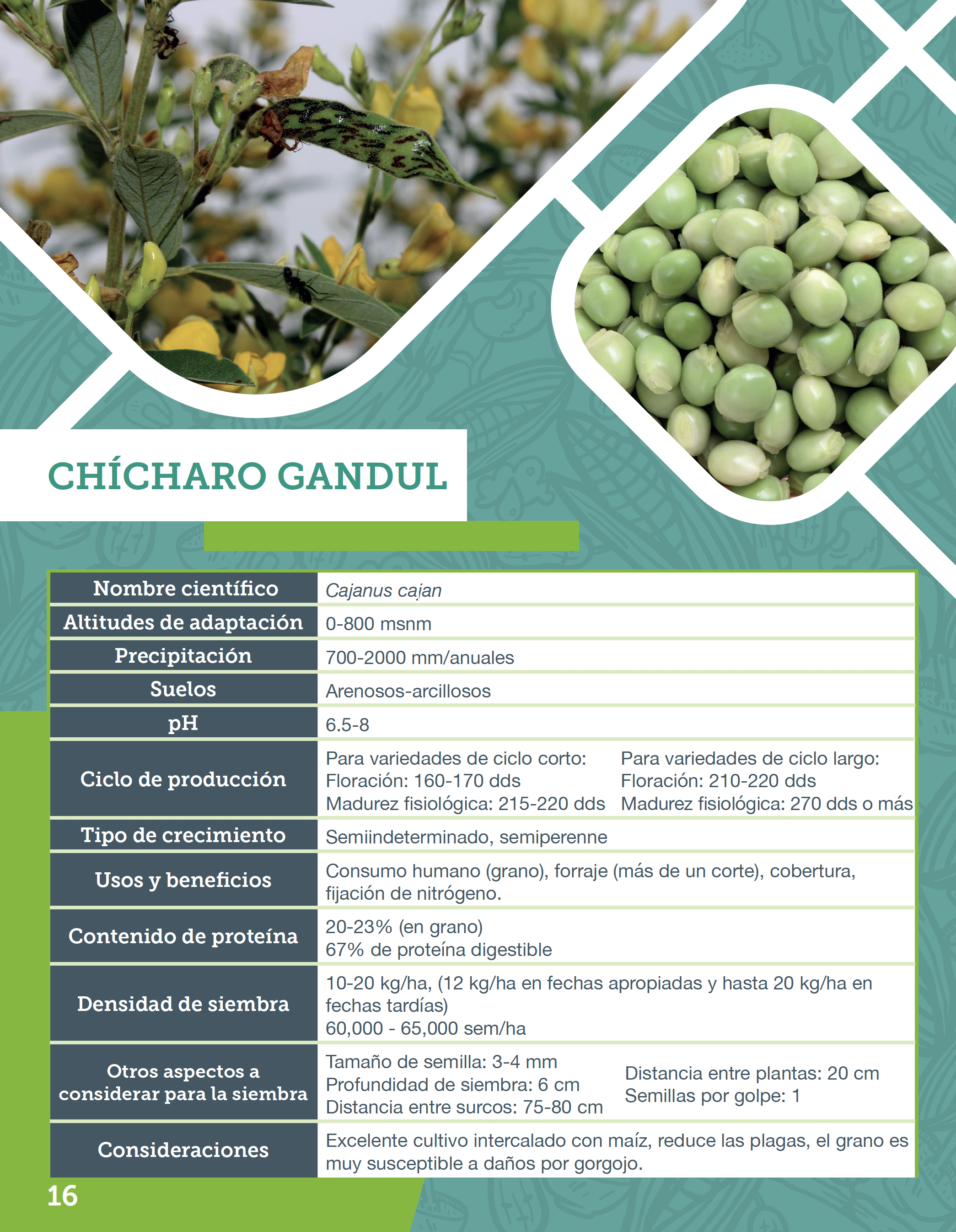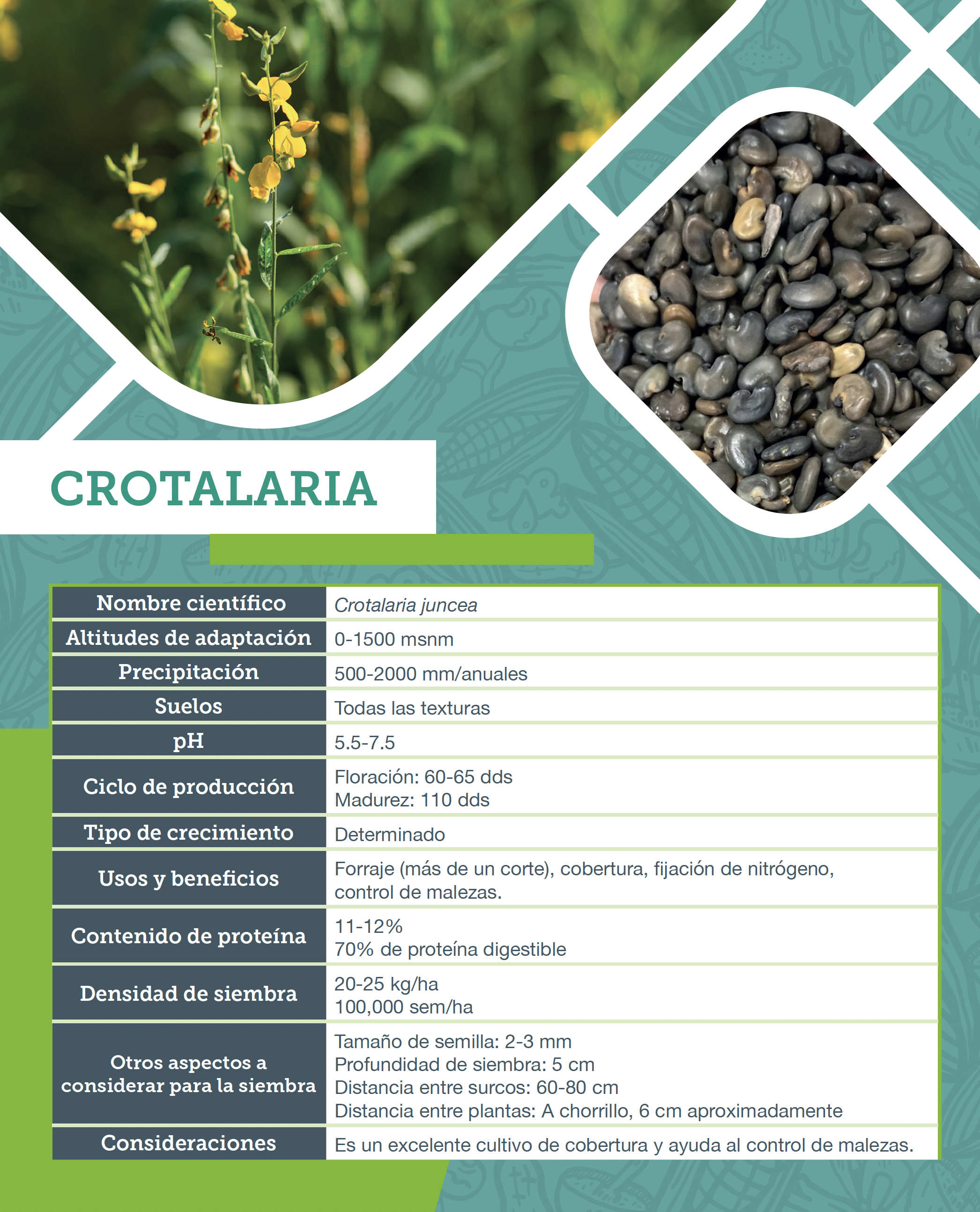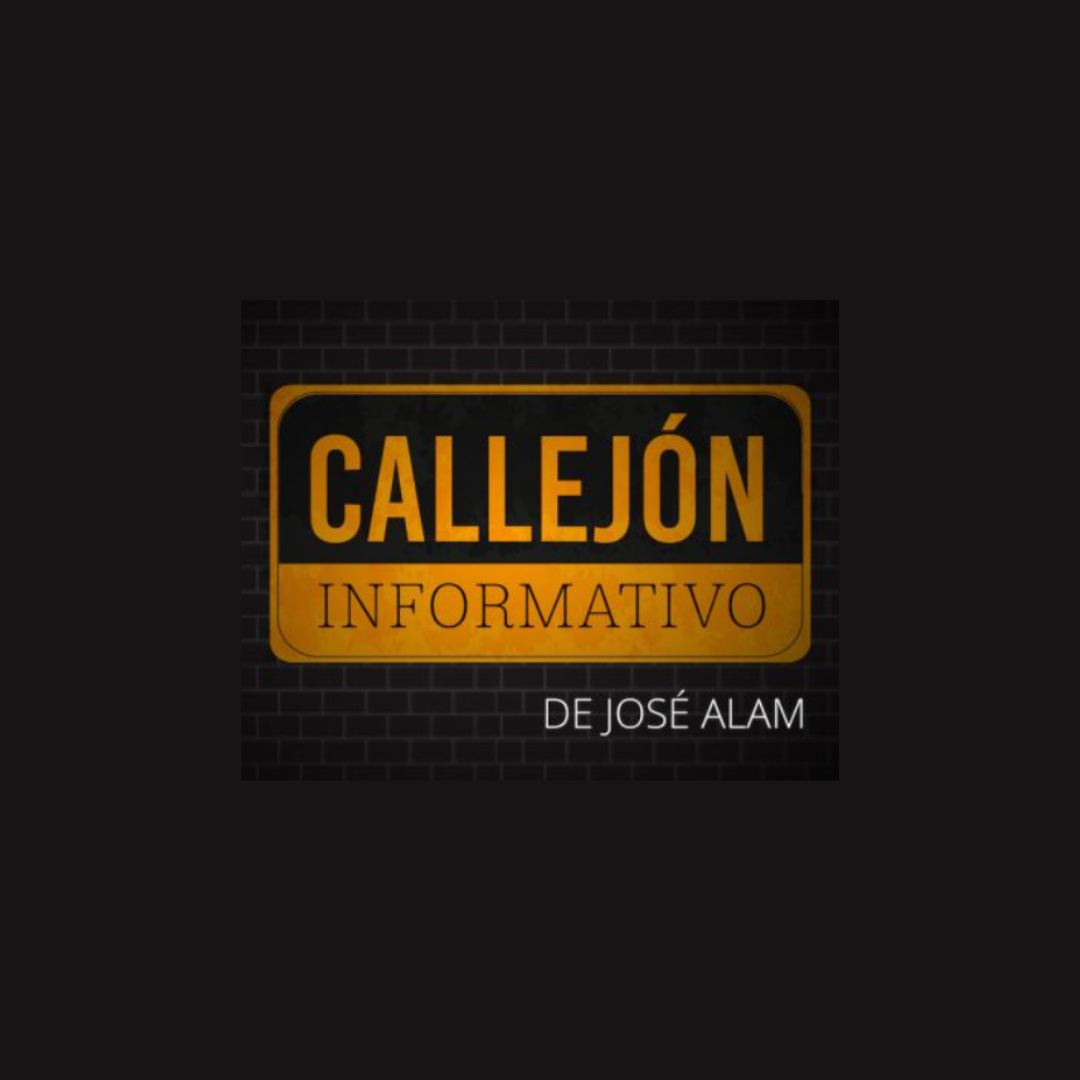La región del Valle de Toluca, en general, presenta un buen potencial productivo de sus suelos. Allí, el principal cultivo es el maíz, del que anualmente se siembra en temporal una superficie de 80,700 hectáreas con un rendimiento promedio de 3,9 toneladas por hectárea (t/ha) (SIAP, 2021).
Aunque en la región hay diversas problemáticas que afectan la producción —como la presencia de teocintle, considerado una maleza; el deterioro de la fertilidad del suelo, la falta de forraje para ganado que complementa la actividad agrícola en la región, y los altos costos de producción—, el rendimiento se limita particularmente por la presencia de heladas y el acame del cultivo debido a fuertes vientos y granizadas durante el periodo de lluvias.
Para brindar a los agricultores de la región opciones para hacer frente a esta situación, especialistas de CIMMYT han estudiado, en la plataforma de investigación Metepec —la cual opera desde 2014 y está en la estación experimental de CIMMYT en el Valle de Toluca, al poniente del Estado de México— los efectos de diferentes prácticas agronómicas a fin de identificar con cuál de ellas hay mejores rendimientos.
En la plataforma se ha estudiado la labranza convencional —que en la región incluye rastra, nivelación y siembra en plano, aporque en V5-V6—, camas con labranza convencional —rastra, nivelación y formación de camas—, las camas permanentes y las camas permanentes con labranza vertical. Aunque se ha observado que el rendimiento del maíz en monocultivo sembrado con labranza convencional es similar al obtenido con agricultura de conservación, este sistema de producción sustentable presenta amplios beneficios para la región. Así, las camas permanentes, que son una forma de reducir la labranza del suelo, ayudan a mejorar el manejo del agua y a disminuir la compactación del suelo mediante el tráfico controlado, lo que se traslada a suelos con mejores propiedades.
En contraste, diversos resultados de la plataforma confirman que la labranza convencional es una de las principales causas de la degradación de los suelos en la región. Barbechar o rastrear el suelo hace temporalmente más fácil sembrar, pero, a largo plazo y dependiendo de las condiciones agroecológicas de los sistemas de producción, puede causar graves efectos en la pérdida de la calidad del suelo.
Con respecto al costo de producción promedio de 2017 a 2019, este fue mayor con labranza convencional (18,300 MXN/ha) y menor en camas permanentes con todos los residuos de cosecha sobre el terreno (17,900 MXN/ha). Sin embargo, aún falta identificar las mejores vías para que los productores de la región consideren más ampliamente las camas permanentes ya que, actualmente, el rastrojo en la región se vende en 6,000 MXN/ha, lo cual es un valor mayor a lo que se puede ahorrar en costos de producción con las camas permanentes, aunque en detrimento de las propiedades del suelo.
La presente información forma parte de los Avances en agricultura sustentable: resultados de plataformas de investigación de los Hubs Valles Altos y Pacífico Centro, México, 2012-2021, integrados en el marco de la iniciativa Excelencia en Agronomía.