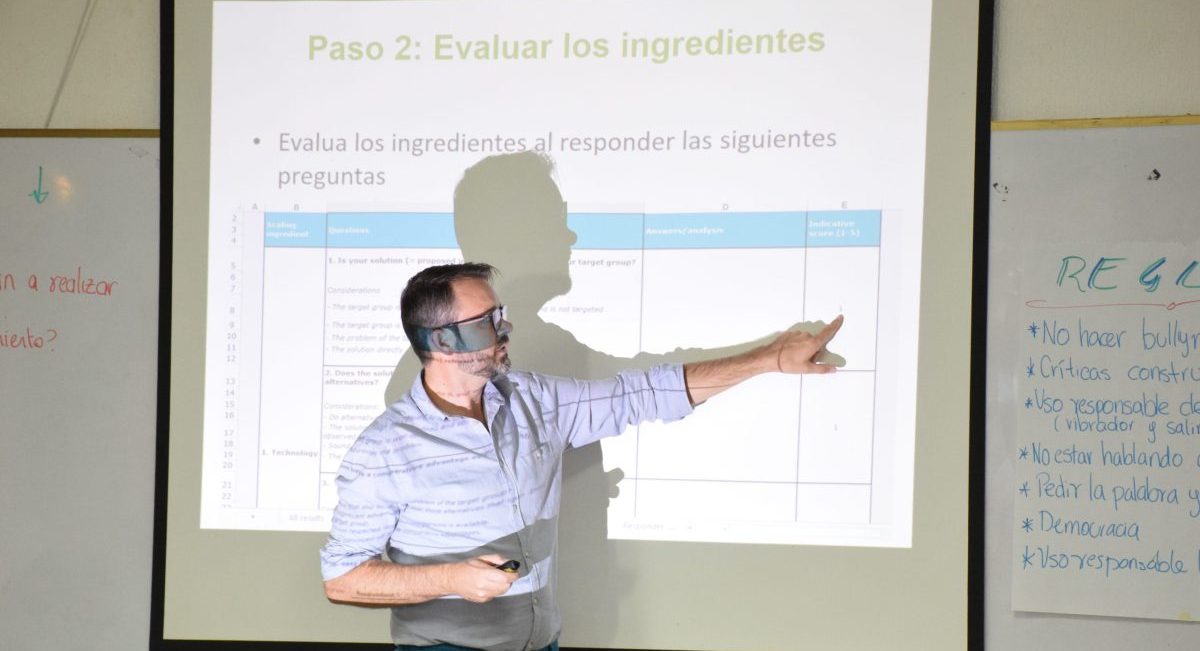En la Mixteca Poblana la mayoría de los agricultores siembran maíces y frijoles criollos para el autoconsumo. El rendimiento promedio de maíz, sin embargo, es bajo —de 0.8 a 1.3 toneladas por hectárea (t/ha)— y, adicionalmente, se reporta que cada ciclo aproximadamente el 50 % de la superficie sembrada termina siniestrada (SIAP, 2021).
Los bajos rendimientos se deben principalmente a la escasez de lluvia, a los suelos degradados y a la prevalencia de prácticas convencionales —como labranza excesiva y remoción del rastrojo (el cual se emplea para alimentar ganado caprino)— que contribuyen a la degradación de los suelos.
Para generar opciones que permitan a los agricultores de esta zona incrementar el rendimiento y la rentabilidad del maíz y el frijol y, al mismo tiempo, conservar y mejorar el suelo, en la plataforma de investigación Molcaxac —donde colaboran el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 305 (CBTA 305) y CIMMYT— se evalúan distintos tipos de labranza y manejos de residuos, a fin de identificar aquellas prácticas que le ayuden a los agricultores a superar las principales limitantes del rendimiento del cultivo del maíz en la región.
Considerando que en la región es más aconsejable sembrar maíz criollo que maíz híbrido —su mayor adaptación a las condiciones del clima y los suelos de esta zona específica ha contribuido a que su rendimiento promedio sea mayor—, destaca que tras seis años de evaluación el rendimiento promedio de maíz criollo es mayor al rotarlo con frijol (1.7 t/ha) que al tenerlo como cultivo único (monocultivo) (1.1 t/ha).
Con respecto al rendimiento promedio de grano de maíz, este fue mayor (0.92 t/ha) con labranza mínima —siembra directa con aporque en V8— que con labranza convencional —barbecho, dos pasos de rastra, surcado y aporque— (0.69 t/ha); y también mayor en camas permanentes —otra forma de reducir la labranza— (1.31 t/ha) que de la forma convencional (0.64 t/ha).
Adicionalmente, sembrar en camas permanentes dejando el rastrojo sobre la superficie del terreno resultó en un incremento en el rendimiento y, por tanto, de los ingresos —para el caso de esta evaluación, en el orden de los tres mil pesos por hectárea (2,924 MXN/ha) —. Además, al solo hacer reformación de camas (800 MXN/ha) y manejo de rastrojo (350 MXN/ha), los costos de producción disminuyeron (2,950 MXN/ha) al evitar dos pasos de rastra, barbecho, surcado y primera labor lo cual hace que, en promedio, en la zona los tratamientos con camas permanentes sean casi seis mil pesos (5,900 MXN/ha) más rentables que la práctica convencional.
En suma, usando en conjunto los tres componentes básicos de la agricultura de conservación —labranza mínima, cobertura del suelo con rastrojo y diversificación de cultivos— el rendimiento promedio de maíz criollo fue mayor (1.7 t/ha) que con labranza convencional (0.7 t/ha) durante seis años de evaluación.
El presente, forma parte de los Avances en Agricultura Sustentable. Resultados de plataformas de investigación de los Hubs Valles Altos y Pacífico Centro, México, 2012-2021, de CIMMYT, editado en el marco de la iniciativa Excelencia en Agronomía de CGIAR.