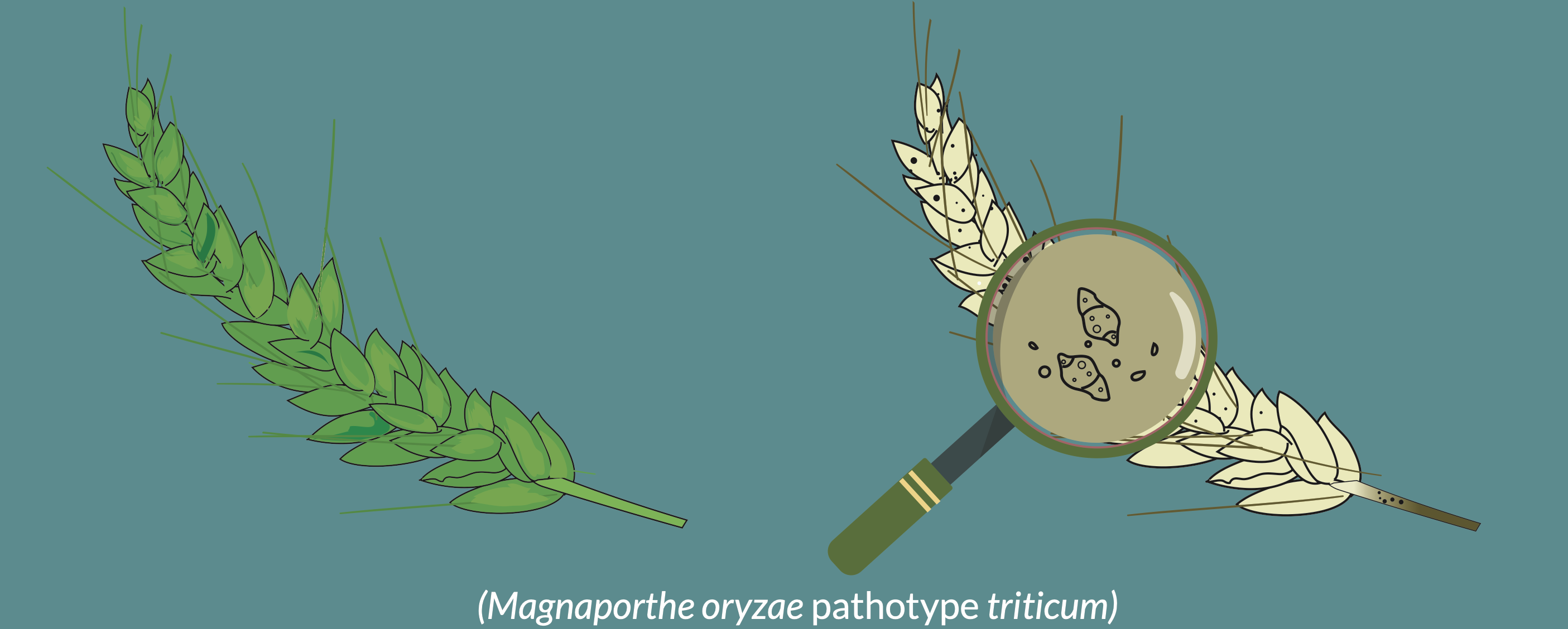El suelo es un recurso finito que alberga más del 25% de la biodiversidad del planeta. Por esto, desde CIMMYT se impulsa una Agricultura Sustentable para conservar este recurso del cual depende la alimentación humana y que, a pesar de lo que se pudiera pensar, es muy limitado: de los 15 mil millones de hectáreas de la superficie sólida del planeta, únicamente 29 % son aptas para la agricultura y, además, cerca del 60 % de esa superficie apta no está disponible para cultivarse porque ahí hay bosques, zonas protegidas o asentamientos humanos.
Concebir al suelo como un recurso vivo es fundamental. La concepción generalizada es que se trata de un material inerte; sin embargo, en un gramo de suelo hay millones de microorganismos que degradan la materia orgánica muerta, liberando sus nutrientes para que las plantas los aprovechen y crezcan.
Estos microorganismos (bacterias, hongos microscópicos y algas, entre otros) constituyen la parte viva del suelo. Por eso, un suelo fértil contiene una población adecuada de estos diminutos seres vivos de los que, se estima, solo se conoce el 1% de sus especies (en comparación con el 80% de las especies de plantas que se calcula conocer actualmente).
Lamentablemente, debido al excesivo laboreo y la poca materia orgánica que se reincorpora a su perfil el suelo va perdiendo su biodiversidad y, consecuentemente, su fertilidad natural. En el mundo, por ejemplo, 52% de la tierra utilizada para la agricultura está moderada o severamente degradada y en México se estima que la erosión afecta a cerca de la mitad de la superficie cultivable.
Diversos acuerdos internacionales ―como el tratado de París sobre el cambio climático y el calentamiento global― han establecido que es necesario incrementar en 0.4% la materia orgánica de los suelos a fin de asegurar la producción de alimentos para la creciente población mundial. En este sentido, para CIMMYT y sus colaboradores es fundamental mantener una permanente promoción de prácticas agrícolas sustentables —como la diversificación de cultivos con leguminosas para mejorar el suelo o la cobertura con residuos agrícolas para favorecer la estructura del suelo—.
Falta mucho por conocer del complejo ecosistema que es el suelo. Por eso, CIMMYT fomementa la ciencia colaborativa con diversas instituciones a fin de desarrollar investigaciones e impulsar campañas que promueven la conservación de dicho recurso porque el suelo es una causa común para asegurar que la sociedad disponga siempre de alimentos sanos, nutritivos, inocuos y suficientes.