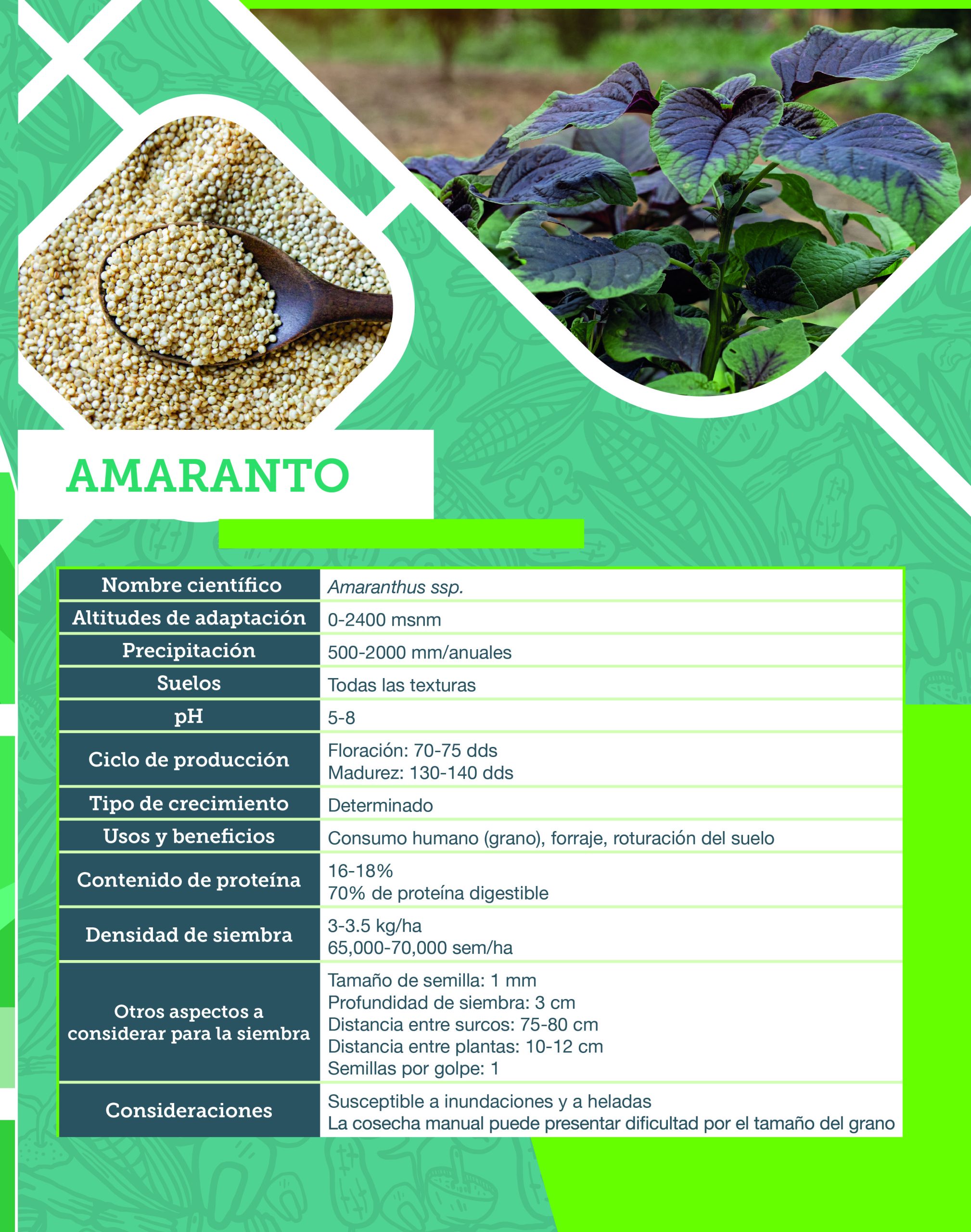La mecanización agrícola se considera fundamental para reducir el trabajo pesado, ahorrar en mano de obra y, en general, lograr que los productores tengan una mejor calidad de vida. No obstante, en América Latina, África subsahariana y el sur de Asia el uso de maquinaria agrícola aún es minúsculo si se considera la superficie total cultivada; tan solo en África subsahariana dos tercios de la energía utilizada para preparar los suelos de cultivo procede de la fuerza humana.
Dado este contexto, desde hace siete años, la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) han colaborado para establecer Centros de Innovación Verde en 13 países de África y dos en Asia a fin de apoyar proyectos que promueven una mecanización que, siendo adecuada y a la medida de los productores, contribuya a mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo e impulse el crecimiento económico.
De acuerdo con el artículo CIMMYT: More than machines, publicado recientemente por el diario Krishak Jagat —uno de los medios especializados en el sector agrícola de mayor prestigio en India— la GIZ y el CIMMYT actualmente centran sus esfuerzos en asegurar que las ganancias producidas por los Centros de Innovación Verde no se pierdan después de que el financiamiento del proyecto culmine.
“A medida que los Centros de Innovación Verde entran en una etapa final crucial, un equipo dirigido por el CIMMYT completó recientemente la capacitación de siete miembros del personal de GIZ de Costa de Marfil, Togo, Etiopía y Zambia, que ahora están certificados para facilitar la herramienta Scaling Scan del CIMMYT y capacitar a otros para poner innovaciones agrícolas en sus países de origen en un camino sólido para el crecimiento”, cita el diario.
Scaling Scan, o análisis rápido del panorama de escalamiento, es una herramienta de evaluación de escalabilidad que considera aspectos tecnológicos y no tecnológicos —como las prácticas agrícolas mismas, o las finanzas y la gobernanza, las cadenas de valor, el nivel de colaboración y los aprendizajes, entre otros— necesarios para hacer escalable una solución.
A través de esta herramienta es posible identificar los principales retos de los sistemas agroalimentarios, fortalecer los procesos de adopción de prácticas y tecnologías sustentables e identificar oportunidades. En el caso de los Centros de Innovación Verde, Scaling Scan ha sido útil para “identificar qué innovaciones son más prometedoras para la supervivencia y el crecimiento de la iniciativa más allá del punto final”.
La herramienta metodológica se ha empleado con buenos resultados en otros momentos, permitiendo reenfocar, en algunos casos, los esfuerzos de los impulsores de los proyectos y, en otros, replicar iniciativas exitosas, como la mecanización promovida por Cultivos para México —de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de México, y el CIMMYT— de la cual se han replicado diversos aprendizajes y procesos en África y Asia para construir modelos operativos que permiten generar máquinas versátiles, razonablemente asequibles, fácilmente maniobrables y socialmente pertinentes.